Dos décadas de la historia de San Mateo, Boyacá. (1950-1970)
- albaluzbonilla
- Sep 13, 2025
- 135 min read
Updated: Nov 14, 2025
A mis padres: Pedro Antonio Bonilla y
Lolita Sepúlveda. Con eterna gratitud.
Contenido
1. Introducción
2. El paisaje natural
3. San Mateo y la violencia de mediados del siglo XX
4. El Centro y el Campo a comienzos de la década de 1950
5. Los caminos y la carretera
6. La construcción de la iglesia
7. Nuevas construcciones y los servicios públicos
8. La población y la salud
9. Una economía promisoria
9.1 El día de mercado
9.2 Otros trabajos de los habitantes del Centro
9.3 La producción agropecuaria
9.4 Los molinos hidráulicos de piedra
9.5 La caña de azúcar o caña panelera
9.6 El tabaco
9.7 Artesanías
El comercio
La cocina y la comida sanmatense
La administración y la vida política de 1958 a 1970
Un pueblo con fuertes raíces cristianas
La Navidad y las Fiestas en honor de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Patrona de San Mateo
Las vivencias cotidianas y la crónica
Conexión de San Mateo con el país y el mundo
El lenguaje y el saber popular
18. La educación de los niños y los jóvenes
Expresiones artísticas y la recreación
De cuentos, mitos y leyendas
Dos décadas de la historia de San Mateo. (1950-1970)
1. Introducción
El presente trabajo es la historia de un pequeño territorio, el municipio de San Mateo, ubicado al norte de Boyacá, con 132 Km2. de superficie, en un tiempo muy corto: dos décadas, atendiendo a que los límites de los períodos históricos son amplios y se requiere de la historia retrospectiva en ciertos aspectos como en la política, la demografía y algunas creencias y tradiciones.
Es una mirada a través de los recuerdos, seguramente incompleta, que mi madre, hermanos y algunas personas que vivieron la misma época, me ayudaron a complementar con sus testimonios. Por esta razón, la mayor parte del texto está escrita en primera persona. Se emplean fuentes primarias de los archivos que ha sido posible consultar, textos publicados sobre San Mateo y obras generales de historia y geografía, como soporte teórico a los argumentos y para proporcionar contexto espacial e histórico a la investigación.
Se aborda: el paisaje natural, la violencia de mediados del siglo XX como hecho que da apertura cronológica al estudio, la transformación del poblado y el campo impulsada por la construcción de la iglesia y la carretera, las características de la población, la salud, la economía, la comida y la vida política. La mentalidad religiosa se mira desde la permanencia de sus dogmas y fiestas tradicionales y algunos cambios en sus prácticas, la conexión con el país y el mundo, la educación como eje principal de progreso, algunos eventos particulares y los mitos y leyendas que contribuyen a formar la identidad cultural.
Todo este acontecer cotidiano se narra a través de las pequeñas y las grandes vivencias; se citan muchos nombres propios, aunque faltan otros tantos, de una comunidad que tenía objetivos y aspiraciones, pero que vivía sin prisa, con el disfrute del día tras día con la familia, con los vecinos y amigos en el trabajo, en la reflexión, la recreación y en compartir tanto los momentos felices como los tristes, en unión y solidaridad.
El estudio se enmarca en la Microhistoria: se miran los hechos del pasado con detenimiento, “se enfoca la vista en todas direcciones, lo durable y lo efímero, lo cotidiano y lo insólito, lo material y lo espiritual, dando la misma importancia al individuo que a la multitud”, para así enriquecer la Historia Social (González, 1972, pp. 3, 4). De igual manera, se apoya en la Escuela de los Anales, que centra sus teorías en lo habitual, el acontecer diario, con una “dosis de detallismo y de vivencia que en vano encontraríamos en los archivos” (Le Roy Ladurie, 1981, p. 16). Sus fuentes también están en los recuerdos y en la voz de algunos protagonistas, recalcando la dinámica de las transformaciones y las estructuras o sistemas que permanecen en un tiempo largo.

Abreviaturas
AGN: Archivo General de la Nación.
AHRB. FGB: Archivo Histórico Regional de Boyacá. Fondo Gobernación de Boyacá.
APSM: Archivo Parroquial de San Mateo.
ANEC.NS.: Archivo Notarial de El Cocuy. Notaría Segunda.
2. El paisaje natural


Un amanecer en los primeros días del mes de enero, en San Mateo, Boyacá, invita a contemplar el firmamento hacia el oriente y observar al planeta Venus o lucero de la mañana y a la luna en su fase de cuarto menguante, arriba de El Cerro de la Veracruz y, poco a poco, la luz de estos dos astros es ocultada por el sol que, en su “movimiento aparente”, sale tras las montañas del ramal oriental de la cordillera Oriental; invita a escuchar el sonido de los vientos Alisios del Noreste que al llegar fríos al cerro de Mahoma (4.000 metros sobre el nivel del mar), mayor altura del municipio y a otros altos, los erosiona. Estos vientos, al descender, se van cargando de humedad para depositarla en el relieve montañoso y contribuyen a las lluvias de marzo, abril y mayo. Las heladas se presentan con mayor frecuencia en los meses de enero y febrero en planicies sobre los 2.500 a 2.800 m s.n.m.
Entre agosto y septiembre, vientos cálidos procedentes del Magdalena entran a la cuenca del Chicamocha, de clima seco, suben por el valle del río Cifuentes propiciando ambientes igualmente secos y al chocar con los vientos locales, aportan a las lluvias de octubre y noviembre, necesarias para la diversidad de cultivos. (En las últimas décadas el régimen de lluvias se ha visto afectado por los fenómenos del Niño y la Niña.)
Sobre los pisos térmicos: páramo, frío, templado y cálido se encuentran variedad de formaciones vegetales y ecosistemas que conforman las zonas bioclimáticas, así:
Bosque Pluvial Subandino (bp; SA): (3.600 - 4.100 m s.n.m.) Comprende los páramos de las veredas de Alfaro y San José. Temperatura: entre 3° y 6° C., lluvias y lloviznas frecuentes con un promedio anual superior a 2.000 mm. Vegetación: pajonales, musgos, líquenes, frailejones, chilco, romero de páramo y gaque.
Bosque muy húmedo montano. (bmh;M) (2.900 - 3.600 m s.n.m.) Se ubica en la parte alta de las veredas de Alfaro, San José, La Palma, Peñuela y Monte Redondo. Temperatura entre 6° y 12° C. y precipitación entre 1.000 y 2.000 mm. En los meses de verano ocurren las heladas. Vegetación: gramíneas, frailejones, encenillos, colorados, chusque, chilco, arrayán y mortiño.
Bosque húmedo montano bajo: (bh; MB) (2.200 - 2.900 m s.n.m.) Presente en sectores de Cuicas Buraga, Cuicas Ramada, Floresta, Hatico, Cascajal, La Palma y parte baja de Monte Redondo. Temperaturas entre 8° y 12° C. Clima frío húmedo, con precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm. Vegetación: helecho arbóreo, pino colombiano, roble, borracheros, arrayanes y carboneros, aunque ya en poca cantidad y a medida que disminuye la precipitación se encuentran: alisos, cedros, trompetos y cerezos. Abundantes pastos y cultivos de papa y maíz.
Bosque húmedo subtropical: (bh; ST) (1.800 - 2.200 m s.n.m.) Hacia el occidente del municipio en sectores de las veredas de Cuicas y Concordia. Temperatura entre 18 y 24° C. Precipitación entre 1.000 y 2.000 mm. Vegetación: Yátago, gualanday, candelero, guamo y roble. Cultivos: caña de azúcar, maíz, yuca, café y frutales.
Bosque seco subtropical: (bs; ST) (1.400 - 1.800 m s.n.m.) Zonas más bajas de la vereda La Floresta, sector de El Chapetón. Temperatura inferior a 24° C. Precipitaciones entre 500 y 1.000 mm. Algunas manchas de dividivi, penca, hayuelo, cacto y cultivos de caña de azúcar, maíz, café, tabaco, plátano y frutales. (Espinel. 1990, pp. 31-112 y Bustamante, 1982, pp. 112-114)
El territorio (Ver mapa N° 1) está bañado por los ríos Cifuentes y Dragú o Canutal y numerosas quebradas que proporcionan el agua para los habitantes, los cultivos y los animales, lo cual determina la producción económica de numerosas fincas de propiedad privada que, por su extensión, Fals Borda calificó de minifundio como forma de tenencia. (2006, p. 163)
3. San Mateo y la violencia de mediados del siglo XX
San Mateo sufrió la violencia de mediados del siglo XX porque hacía parte del cruce de caminos del eje Soatá-Málaga-Casanare-Arauca. Una ruta seguía por el norte hacia Santander, Norte de Santander y Venezuela y otra, hacia el oriente, por Chita, La Salina y Arauca. En estos pueblos de vida económica activa se conformó la filiación política, influenciados por líderes políticos del siglo XIX y comandantes de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), quienes fueron dueños de tierras y cuyos trabajadores debían votar por el partido de su patrón. Así, quedaron como pueblos de mayoría liberal: El Cocuy, por José Santos Gutiérrez; Tipacoque (corregimiento hasta 1968), por Eduardo Caballero Calderón; también, Capitanejo, Chiscas y Panqueba. Como pueblos conservadores: Guicán, por el general Gallo; Boavita, por su caudillo Santos Figueroa, junto con La Uvita, San Mateo, Guacamayas, El Espino y Málaga (Guerrero, 1991, p. 48). Chita estaba dividido por una línea imaginaria en la mitad del parque, pero con mayoría de población conservadora, y todos los pueblos con una sólida formación católica.
En San Mateo, en la vereda de Alfaro, un grupo de familias prestantes eran de
filiación liberal y en las elecciones de 1945 hubo 60 votos por el partido liberal y 495 por el partido conservador. Según Olga Acuña (2011, p. 155), hay dos tipos de dependencia social: por parentesco y por vinculación laboral. Entonces, estas familias de condición económica solvente, mantenían una filiación política, que probablemente se debía a relaciones de parentesco y compadrazgo con los habitantes de la vereda liberal de El Carrizal, del vecino municipio de El Cocuy.
Nueve guerras civiles habían azotado al país durante el siglo XIX, por diferencias ideológicas; el partido conservador defendía la unión entre la Iglesia y el Estado, una sola religión, la católica y el control del Estado sobre la economía; contrario a la ideología del partido liberal, defensora de la libertad religiosa, la separación entre la iglesia y el Estado y la no intervención del Estado en la economía, entre otros puntos. Después de la Guerra de los mil días, las tensiones continuaron en la llamada República Conservadora (1902-1929) y en la Hegemonía Liberal (1930-1945) y aunque su santidad Benedicto XV había prohibido desde 1919, “hacer del púlpito una plataforma de partido”, en Colombia no se cumplió; incluso, desde la Colonia, especialmente desde el movimiento de los Comuneros, la iglesia venía participando en política. (Deas, 2002, p. 6).
Los liberales eran respetuosos de los preceptos cristianos y si en Boyacá la mayoría de los sacerdotes apoyaban al partido conservador, en Santander y la Costa, apoyaban al partido liberal (Ibid., p. 9) y en muchas partes era contraproducente que fueran liberales y conservadores a la misma misa. El periódico Trinchera del 8 de octubre de 1937 informó que, en San Mateo, al salir de la misa “el conservatismo se abalanzó sobre los liberales a los que atacó con revólver, palo, etc., logrando asesinar a don Feliciano Zúñiga y otro liberal” (Acuña Olga, 2010, p. 210).
Cachiporros era el nombre despectivo de los liberales y a los conservadores se les llamaba chulavitas, por “el imaginario bélico” cuando en un combate cerca a Soatá el coronel Santos Figueroa fue herido y no pudo seguir a la Batalla de Peralonso en la Guerra de los Mil días. En la retirada a su casa, en la vereda Chulavita, de Boavita, lo acompañaban 15 soldados; cruzaron el río Chicamocha y eran perseguidos por 500 soldados liberales. Al ascender la cordillera, el coronel dio la orden de hacer frente a los perseguidores y al acabárseles las municiones, ordenó que les botaran piedras grandes, y con ese alud de piedras vencieron al batallón de liberales que estaba en la parte baja; “de ahí dependió el nombre de los chulavitas y del valor de los chulavitas”. (Entrevista a Luis Osorio. En: Acuña Olga, 2015, p. 86)
Desde 1946 los enfrentamientos entre los dos partidos se incrementaron y en las elecciones “el voto no reflejaba la opinión pública” sino el miedo de que ganara el partido contrario; los empleados del gobierno debían defender su partido en contra de la voluntad popular; había enfrentamientos entre liberales y policías; en los pueblos y veredas las gentes seguían las instrucciones de sus jefes políticos en la defensa de sus intereses; hubo falsificación de cédulas por los liberales, asesinatos de padres delante de sus hijos o de familiares; muchos liberales deben migrar o declararse conservadores para preservar sus vidas , “orden de ministros de gobierno a defender a sangre y fuego las instituciones democráticas”; ataques de funcionarios a civiles del mismo partido conservador; los empleados impedían la entrada al pueblo a los adversarios; en la elecciones de 1949, el gobierno conservador apoyó militarmente la persecución. (Acuña Olga, 2015, pp. 44-103)
Era tal la situación en el norte de Boyacá, que se atacaban entre municipios y entre los mismos paisanos. Fueron violentos los ataques de liberales de El Cocuy a los conservadores de Guicán; de liberales de El Cocuy y de Chita a veredas conservadoras de los mismos municipios y luego de las veredas conservadoras contra los liberales (Acuña Olga, Ibid. pp. 65-115), y un día de 1948, ante la noticia de que un grupo de liberales de El Cocuy pretendía atacar a San Mateo, entrando por el Cerro de Mahoma, líderes del pueblo y el párroco, organizaron la resistencia en la “Hacienda de Alfaro”; según el testimonio de la señora María Díaz, de 82 años: “un gamonal del pueblo era quien señalaba quiénes debían ir a enfrentar a los invasores y los mandaron armados con machetes, mientras los atacantes venían con armas de fuego”.
Sobre este hecho, don Laureano Carreño recuerda que,
“uno de esos días pasaba por la escuela de la Iglesia, 7 a.m. y sobre el piso del atrio del templo, vi tendidos a catorce campesinos, que habían sido acribillados el día anterior en límites con el municipio de El Cocuy. Entre los muertos estaban (...) Laureano Díaz, padre de un compañero Arcadio Díaz; Valentín Zúñiga, padre de otro compañero de estudio (...); Luis Enrique Figueroa Gallón, el alcalde, oriundo de Boavita. Los catorce campesinos muertos iban acompañados por el párroco de entonces, llamado Lorenzo Torres quien escapó porque iba a caballo” (Carreño, 2023, p. 21)
La crisis política era nacional y con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, las persecuciones, incendios y saqueos se incrementaron. En la elección para presidente en 1949, el liberalismo se retiró y el 7 de agosto de 1950, Laureano Gómez asumió como presidente de la República, pero, por enfermedad, a los 15 meses dejó encargado del cargo a Roberto Urdaneta. (Acuña Olga, 2015, p. 82). Mientras tanto en el norte de Boyacá continuaban los desmanes, quema de casas, de granos y robo de ovejas, entre otros hechos, (Muñoz Barón, 2018, p. 170) y en San Mateo, muchas familias en las noches dormían en el monte por temor a que los del partido contrario llegaran a atacarlos.
La división del partido conservador entre radicales, presididos por Laureano Gómez, y moderados, con Gilberto Alzate y Ospina Pérez, quienes simpatizaban con los militares, generó discrepancias entre el gobierno y las fuerzas armadas y “llevó a la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla, convirtiéndose en el primer presidente militar del siglo XX que tomaba el poder por un golpe de Estado” (Acuña Olga, 2015, pp. 147-148). Entonces, a partir de 1953 hubo un período de tranquilidad por el proceso de paz logrado con las guerrillas liberales de los Llanos, las obras públicas, el fomento a la educación y la industria; no obstante, Rojas Pinilla pierde el apoyo del alto clero, de los grandes comerciantes e industriales, de los medios de comunicación, por lo cual entregó el poder a una Junta Militar el 10 de mayo de 1957 (Lasso Vega, 2002, p. 194).
Desde 1956 se había firmado El Pacto de Benidorm, en España, entre Laureano Gómez y Alberto Lleras, líderes de los dos partidos tradicionales para instaurar el Frente Nacional, pacto que se consolidó en Colombia en 1957. Así, “mientras las élites liberales y conservadoras negociaban en los recintos, la población seguía combatiendo a su compadre y amigo en los campos y veredas” (Acuña Olga. 2015, p. 151).
4. El Centro y el Campo a comienzos de la década de 1950
El área urbana de San Mateo, desde su fundación en 1773, ha ocupado un altiplano ondulado ubicado en la parte baja de la montaña Las Palmitas. Según el Censo de 1938, (Primer censo de edificios), “la Cabecera municipal” contaba con 239 casas, de éstas “32 tenían servicio de luz eléctrica” en unas horas de la noche. La iglesia se ubica en el costado oriental de la plaza, como lo ordenaban las instrucciones coloniales y ha sido la construcción más importante por ser el centro espiritual; la Consistorial o alcaldía en el costado occidental. En 1955 la escuela de niñas funcionaba en la esquina noroeste de la plaza y en dos salones de la consistorial y la de varones, en la iglesia y en salones de casas cercanas a la plaza que la administración municipal arrendaba para dictar las clases. El cementerio se ubicaba a dos cuadras de la plaza, hacia el oriente, junto al camino a las veredas de San José y Alfaro. (Ver plano N° 1)


La plaza era el principal lugar de encuentro de los habitantes; hacia el centro había un pequeño parque de barandas metálicas pintadas de color verde con un jardín bien cuidado y el busto del profesor Rafael María Velandia; en sus alrededores se realizaba el gran mercado de los miércoles, con gran afluencia de vendedores y compradores de productos agropecuarios, de vestuario, utensilios y herramientas. Un mercado más pequeño se llevaba a cabo los domingos, cuando los campesinos acudían a cumplir con la asistencia a misa y de paso, vendían algunos productos del campo y compraban artículos necesarios en sus hogares. Era también el espacio de formación y de recreo de los estudiantes de las dos escuelas urbanas, el lugar para celebrar las fiestas patrias y las fiestas populares y a su alrededor se realizaban las procesiones religiosas.
Las casas, en general, eran de tapia pisada, madera y teja de barro; había patio empedrado y jardín con rosas, margaritas, dalias, pensamientos, novios, azucenas, lirios, clavellinas, gladiolos, briza, corona de Cristo, entre otras plantas, y eran visitadas con frecuencias por abejas, mariposas y colibríes. En torno al patio las habitaciones, un sitio o lugar para la cocina y al fondo, el solar con una huerta de árboles de durazno, chirimoyo, matas de breva, curubo y otras plantas, hogar de copetones, toches, perdices, golondrinas, tórtolas, mirlas y otras aves. Allí se hallaban las caballerizas, si la casa era grande, o el espacio para dejar el caballo o la yegua de la familia, único medio de transporte existente. También en el solar de muy pocas casas estaba el escusado, una letrina.
El agua para el consumo venía del río Cifuentes, conducida por una toma artesanal construida y mantenida por la comunidad; los habitantes la recogían a una cuadra de la
plaza hacia el oriente y también, mientras se construía la iglesia hicieron un estanque, por el costado norte de la iglesia, para abastecer las obras; una parte de agua limpia llegaba a una poceta junto al atrio, donde la comunidad podía proveerse del líquido. El agua sobrante de la toma principal seguía hacía el norte, por detrás de las casas que bordeaban el camino hacia Guacamayas y a una cuadra de la plaza cruzaba este camino; continuaba hacia el occidente, junto al camino de El Chapetón y desembocaba en la quebrada Agua Blanca, que a su vez vierte sus aguas al río Cifuentes. (Ver Mapa N° 1)
Un documento que ayuda a corroborar la cantidad de propietarios y las características de las viviendas es un edicto que se publicó el 2 de diciembre de 1952, firmado por el personero de entonces, don Nereo Correa, para vender dos bienes raíces del municipio. Dice así:
“1° Un solar, sin edificaciones, ubicado dentro del área de esta población alinderado así: por el oriente, con de Cristóbal Duarte, Luis Blanco, Dimas y Gabriel Botía; por el norte con la calle pública; por el occidente con la de Sara Sepúlveda y Jesús Correa; por el sur, con sucesión de Aristóbulo Sepúlveda. Este lote fue avaluado judicialmente en la suma de mil pesos moneda legal y corriente (1.000,00).”
“2° Una casa de construcción de pared, madera y teja, con su sitio y solar adyacentes, ubicada dentro del área de esta población, cuyos linderos están demarcados así: por el oriente, con la calle pública; por el norte con la de Susana Sánchez de Arias, y Celestino Hernández; por el occidente con de Higinio Bohórquez, Víctor Velandia y Sucesión de Belén Valbuena; por el sur, con de Daniel Medina, Gabino Correa y Santos Amaya Pérez. Esta edificación y lote fueron avaluados judicialmente en la suma de tres mil pesos (3.000,00) moneda legal.” (El Boyacense, 1953, p. 94) Ver plano N° 1 Manzanas 1 y 6.
El documento confirma que las unidades familiares constaban de casa, “sitio” para la cocina, patio y solar; muestra, además, que había un buen número de propietarios. Algunas casas quedaban a unos metros del camino o calle y se entraba por el patio o jardín; por estos años construyeron las paredes a la calle e incluyeron el zaguán.
En las veredas o “resto de localidades”, según el censo de 1938, había 1.711 casas; las había de tapia pisada, de adobe y teja de barro y de bahareque y techo de paja; de acuerdo con los recursos del dueño, cada casa tenía una, dos o tres habitaciones; había corredor para el descanso después de las labores y para dejar los aperos y las herramientas. La cocina se hallaba separada de la casa por el patio; muchas eran de paja, algunas de teja; tenían jardín y huerta donde sembraban lechugas, repollos, zanahorias, remolachas, hierbas aromáticas, matas de durazno, peros y manzanos, en tierra fría y templada y en las veredas de clima cálido los frutos de la huerta ya eran guayabos, naranjos, mandarinos, plátano, papaya y aguacates, entre otras.
En los potreros se alimentaba el ganado: bovino, ovino y caprino; cerca a la casa las aves de corral y en las tierras de labranza se cultivaba papa, maíz, trigo, cebada, frijol, haba y alverja. También abundaban las aves silvestres, los insectos, los pequeños reptiles, los mamíferos y las truchas en los ríos.
5. Los caminos y la carretera
De la plaza partían cuatro caminos: hacia el norte, a Guacamayas; hacia el oriente, a las veredas de San José y Alfaro; al sur, hacia la Uvita y Boavita y hacia el occidente, a Chapetón y Santander. Se les llamaba caminos reales porque en la Colonia, la máxima autoridad era el Rey de España, o caminos de herradura, adecuados con piedra para los caballos y demás equinos que los recorrían; estos caminos subían y bajaban montañas, unían grandes distancias y, desde antes de la fundación de la Capilla, este territorio siempre estuvo vinculado a la red de caminos ancestrales prehispánicos y coloniales.
La carretera Central del Norte fue el gran proyecto que se inició en 1909 en el gobierno de Rafael Reyes y tenía como objetivo comunicar a Bogotá con Venezuela; el frente que uniría a Bogotá con el norte de Boyacá, llegó a Soatá en 1927 (Peñuela, 1933, p. 165) y continuó hacia Tipacoque y Capitanejo; en este trayecto se encuentra el Chapetón, que era inspección de policía de San Mateo; así, cuando la carretera llegó a este lugar, los sanmatenses podían bajar a pie o a caballo y allí tomar un transporte a Duitama y Bogotá o hacia Santander.
En los trabajos de la vía se utilizó la mano de obra de las veredas por donde iba la carretera, con trabajadores de otras partes que tenían experiencia en este oficio. (Monroy Álvarez, 2002, p. 15) y se inició la construcción de carreteras regionales integradas a la Central del Norte, como la de Capitanejo al Cocuy que fue inaugurada en 1938 y en 1944, según la Ley 62, se ordenó la ampliación del trayecto entre “Guacamayas y el puente Nevado” ( Rueda Caro, 2014, p. 224).
El sector La Uvita-San Mateo-El Cocuy se planeó como carretera departamental en 1944, donde la Nación aportaría el 70%, pero se demoró por la crisis fiscal provocada por la Segunda guerra Mundial (Camargo, 2021, p. 88) y fue hasta el 22 de enero de 1.953 cuando el gobernador de Boyacá, Luis Pinto, asignó un auxilio nacional de 100.000,00 pesos para el trayecto de la Uvita-San Mateo. (El Boyacense, 1954, p. 170) La carretera siguió en varios sectores, los trazados del camino real, con modificaciones para disminuir las pendientes.
Cuenta don Laureano Carreño que,
“… por lo general para abrir trocha, fueron tres frentes conformados por 15 obreros y un caporal, uno lo comandaba Marco Antonio Manrique, otro lo dirigía Pacho Carrillo y el tercero, un señor Timoleón. El buldócer lo manejaba un señor Espíndola y el ayudante era Adonaí Manrique; el ingeniero contratista de la obra era el Dr. Pilonieta. Nuestro capataz fue Carlos Bermúdez, de Peñuela, comandaba la cuadrilla de administración y mantenimiento donde yo participaba. La volqueta la manejaba Manuel Bonilla”. (Versión oral y también en: Carreño, 2023, pp. 58)
La vida diaria de los carreteranos era cumplir con su horario de trabajo; un contratista les daba la alimentación y el tiempo libre lo dedicaban a descansar y a divertirse jugando a las cartas o dados y, el fin de semana, los que se quedaban en el campamento, a tomar y a hacerle picardías a sus compañeros jóvenes. Cuenta, además,
“que tenía un amigo en la vereda de Peñuela que había fundado una especie de cooperativa con el nombre de “La Proveedora” y tenía un local en la casa del pueblo, donde con su familia elaboraban ropa. Mi amigo compraba las telas en Bogotá, suministraba dril para pantalones, camisas, ropa interior y vestidos para damas y niños; daba créditos y mensualmente, uno amortizaba cuotas de acuerdo con la capacidad de pago de cada quien. Mi amigo, Pedro Bonilla, siempre me inclinaba a ser un buen ser humano (…) yo veía en él a un buen padre”. (Ibid. pp. 59, 60)
La construcción de la carretera era la novedad para los lugareños “y en 1954, después de haber instalado el puente sobre el río Cifuentes, que se llamó Alfonso Tarazona Angarita, quien por estos meses era el gobernador de Boyacá, arribó el primer carro a San Mateo. Al respecto, se presentan dos relatos:
“Ante la noticia de que venía un carro, fuimos con un grupo de chinos a recibirlo más allá del puente. Fue una sensación especial y corríamos detrás del vehículo gritando: ¡Un carro! ¡Un carro!, pues solo los habíamos visto en dibujos. Fue algo especial.”(Testimonio de Carlos Gómez)
El profesor Isaías Centeno cuenta que:
“En una tarde de la Cuaresma del año de 1954 irrumpió en las calles de San Mateo el primer vehículo, un camión grande de color azul grisáceo de propiedad de don Víctor Velandia; mucha gente por lado y lado aplaudía. En la plaza don Celestino Hernández, muy entusiasmado, habló sobre el transporte como forma indispensable para el progreso del pueblo y del triunfo de los transportadores; el desfile llegó a la esquina de don Luis Abril, recorrió la calle Real, llegó a la esquina de Nereo Correa, de ahí siguieron a la otra esquina y en la casa de Marco Tulio Bonilla hubo bebida para el que quisiera, bueno, pero qué contentos todos”.
Respecto al trayecto de la carretera de Guacamayas a San Mateo, el gobernador Alfonso Tarazona Angarita, en su informe de 1954 escribió, que se estaba trabajando con empeño y pronto estaría terminada (pg. 214). En 1955, para el mantenimiento de la carretera La Uvita-San Mateo, se concedió un auxilio nacional por 3.500,00 pesos (El Boyacense, 1956, p. 137), y por la Ley 150 de 1963 de diciembre 31, la carretera que unía a La Uvita, San Mateo, Guacamayas y El Cocuy se incorporó al Plan Vial Nacional para su conservación.
La construcción de la carretera trajo numerosos cambios a San Mateo: los arrieros que tenían experiencia en el comercio activo de productos agropecuarios, cambiaron las mulas y otros animales de carga por camiones y abrieron negocios en el Centro; otras personas siguieron el ejemplo y se activó el comercio; hubo afluencia de materiales de construcción, textiles, ropa, alimentos, medicamentos; se hizo más fácil el traslado de materiales para la construcción de la iglesia; creció la población urbana; se inició la transformación del Centro y el cambio de algunas costumbres de la población.
6. La construcción de la Iglesia
En la primera mitad del siglo XX se dio en Colombia la renovación de la arquitectura religiosa, la cual obedecía principalmente a “fortalecer el valor cultural del catolicismo”; nuevas iglesias introdujeron el estilo “Neogótico” que se originó en Europa a finales del siglo XIX y tuvo gran difusión en América. (Hernández Molina, 2021, p.16) Así, en Boyacá, en la década de 1940, estaban bien adelantadas las iglesias de El Cocuy, Soatá, Boavita, Chita, La Uvita, Cerinza y Gámeza, entre otras.
En San Mateo, esta tarea la emprendió el padre Francisco Suárez en el año de 1949, cumpliendo con los requerimientos de la Diócesis de Tunja, jurisdicción eclesiástica a la que pertenecía San Mateo desde marzo de 1880 (León Leal, 2006, p. 92). Se organizó la asamblea de vecinos, la elección de la Junta Directiva para tan magna obra y todos los vecinos movidos por su gran devoción y compromiso cristiano iniciaron actividades; los habitantes de las veredas con la consecución de gran cantidad de piedra y su transporte con bueyes hasta depositarla en la plaza, y los habitantes del centro, con bazares y rifas. Cuando llegó el padre Ramón de Jesús Mojica a ejercer su ministerio, en noviembre de 1949, la obra continuó con mayor empeño.
El padre Ramoncito motivó a la comunidad con su gran carisma y entusiasmo en la realización de proyectos de bienestar social y los habitantes respondieron con su trabajo incondicional. La estrategia principal fue las visitas de la Virgen a los hogares tanto del poblado como de las veredas. Llegaba la procesión rezando el Rosario con el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá a la casa de la familia que la había solicitado; terminado el rezo empezaba la música, la familia exhibía sobre una mesa las deliciosas viandas que serían rifadas; generalmente una bandeja con una gallina preparada con su morcilla, papas y yuca; un matrimonio de vino y galletas y una canasta de frutas muy copiosa y colorida y junto a las rifas se vendían: empanadas, masato, mantecada, jalea con queso, gaseosa y cerveza.
En las veredas se desarrolló la misma actividad; después del rezo, la fiesta, venta de comida y las rifas, por lo general eran las mismas o variaban de acuerdo con los productos cultivados; algunos fieles de solvencia económica donaban corderos, cabros y hasta novillos para rifar y ese mismo día se hacía el sorteo; el padre recogía el producido en su carriel, pues él era el tesorero de la Junta, daba las gracias y partía, acompañado por algunas personas.
El arquitecto de la obra fue Roberto Rodríguez quien “vivía en la casa de la familia Elizalde, junto a la iglesia” (Información de Isabel Jiménez), y según don Guillermo Herrera, maestro principal de la obra, como oficiales trabajaron: Ramón López, Guillermo Acuña, Luis Sepúlveda, Laureano Corredor, Antonio Cordón (...) y de otras partes vinieron “un tal Encarnación, Antonio Castañeda y Neftalí Flechas que eran de Sativa Norte y un tal Luis de Bogotá” (Entrevista de Juan de la Cruz Díaz. En: 100 años cientos de historias. 2017, p. 208). También numerosas personas colaboraron con el servicio voluntario para cargar arena, madera , “voliar ladrillo” y hasta los niños y niñas aportábamos ladrillos en las marchas que organizaban los profesores de las escuelas.


Continúa don Guillermo con la descripción: La construcción se inició de atrás hacia adelante, “entonces el padre celebraba en la iglesia viejita” y cuando estuvo la parte de atrás, se construyó un muro simple para dividir las dos mitades; el padre celebraba en la parte de atrás, mientras se trabajaba en la parte de adelante y en las torres. Las bases de las paredes
“tienen como dos metros de hondo, y tres metros donde van las columnas.” (...) la piedra se pulía
y se acomodaba, encima se echaba una base en brea que se expandía con una pala especial que hacíamos, y sobre ella la tela asfáltica que se pegaba con la brea caliente, encima una capa de brea con arenilla para que después cogiera el cemento”. (…) Las bases de las zapatas de las torres tienen cinco metros de hondo y de torre a torre por el frente tiene una viga de uno con cincuenta de alta por setenta de ancha, no se trozó el piso sino que se hizo un túnel por donde se metían los obreros para, por ejemplo amarrar el hierro y de esta misma forma se fundió. (…) Las paredes laterales tienen tres hiladas en piedra [y todas] llevan tres ladrillos de ancho, cada hilada en traba, (dos de tizón y uno de centro) (…) Las molduras las hicimos aquí con moldes de caucho que trajimos de Bogotá, las fundimos en el suelo y luego las subimos con poleas. (…) lo de la torre casi todo se armó en el suelo y se subió luego. Las cornisas (…) son las que se encuentran alrededor de la Iglesia, esas si se fundieron allá en ladrillo,” (Ibid, pp. 207-208)
En 1955, por petición del Nuncio Apostólico de Colombia y mediante una Bula del Papa Pío XII, la parroquia de San Mateo fue incorporada al grupo de 39 parroquias del norte y oriente de Boyacá que formaron la Diócesis de Duitama. Desde esta fecha, la administración eclesiástica y la construcción de la iglesia quedaron bajo la autoridad del obispo de Duitama.
Ya iba bien adelantada la obra de la iglesia, cuando en febrero de 1961 fue trasladado el padre Ramoncito a la parroquia de Socha y fue nombrado el padre Francisco Leguizamón Eslava para ejercer su misión pastoral en su pueblo natal. Su trabajo responsable, constante y eficiente fue apoyado con el mismo interés por la comunidad. Durante la Colonia, la Real Hacienda colaboraba para la construcción de iglesias y en 1964, también el gobierno de Boyacá asignó una partida de 30.000 pesos para finalizar las obras de la iglesia (El Boyacense, 1965, p. 27)

|
La construcción de la iglesia duró unos 15 años, todavía en el año de 1964 se veían obreros pintando y dando los últimos retoques a las torres. El resultado fue un hermoso templo de estilo neogótico con tres naves, la central más elevada y separada de las naves laterales por siete columnas a cada lado, arcos de ojiva o forma en punta de lanza y sus amplias ventanas con vidrios de colores y sobre éstas, otras tantas ventanas circulares; el altar tenía retablo de madera con hornacillas ocupadas por Santos; el púlpito también de madera un poco elevado en el costado sur del presbiterio y éste, separado del espacio para los fieles por una baranda de pequeñas columnas de cemento; el coro a la entrada en un segundo nivel y las dos torres de cuatro puntas, una ocupada por el campanario. En la fachada sobresale un frontón triangular entre las dos torres, un gran rosetón frente a la nave central y otros dos más pequeños frente a las naves laterales.
El Cementerio antiguo, a comienzos de 1950 tenía algunas bóvedas en piedra y la mayor parte de los difuntos se enterraban en la tierra. Con la llegada del cemento para la construcción de la iglesia, en la parte alta de éste, porque el terreno era inclinado, se construyeron bóvedas de cuatro y cinco pisos para difuntos de familias con recursos económicos. De la parte media del cementerio hacia abajo, los cadáveres se depositaban en tierra y en la parte más baja, un pequeño sector, era destinado a las personas que se suicidaban y se llamaba “Cementerio de los ahorcados”; ellos no tenían derecho a un funeral ni a ocupar el espacio de los demás difuntos.
Con la construcción de la Normal, la Anexa y la Concentración de niñas, el cementerio quedó entre estas instituciones educativas y el poblado, afectando las condiciones higiénicas y ambientales. Por esta razón, en 1966 se trasladó al potrero de La Llanada, ubicado a tres cuadras de la plaza, hacia el occidente, en la salida al Chapetón. Cuenta don Jairo Leguizamón, sepulturero por aquella época, que “la primera difunta que estrenó el cementerio fue doña Micaela Reyes Tarazona. Ella siempre decía: -¿quién irá a estrenar el cementerio? y fue una pregunta premonitoria porque ella fue quien lo estrenó.
7. Nuevas construcciones y los servicios públicos
Con la llegada de la carretera y la motivación ocasionada por la construcción de la Iglesia con ladrillo, cemento y hormigón, a mediados de la década de 1950, se inició la construcción de casas de ladrillo con servicios sanitarios. Algunos propietarios vendieron la mitad de sus casas, otros sacaron lotes de los grandes solares que tenían y también los vendieron; casas antiguas incorporaron estos servicios, y por estos cambios se generó la necesidad de construir un acueducto y un sistema de alcantarillado.
7.1. El acueducto.
El agua continuó llevándose del río Cifuentes y ya se construyeron cuatro tanques en inmediaciones de “la Península”, en la vereda de Alfaro, para hacer el acopio y de ahí se enviaba al poblado por una toma que seguía por el pie de la montaña Las Palmitas.
“La toma pasaba por cerca de la laguna La Tribuna, seguía por el predio de la señora Ana María Ronderos, por el de don Juan Villareal y el de don Pepe Velandia y llegaba al solar de nuestra casa donde habían construido dos tanques; de ahí la tubería salía por el patio de la casa y se distribuía a los usuarios del Centro. Quedó una poceta pública en el andén del costado sureste del solar de la Casa Cural, para quienes quisieran proveerse de agua. (Testimonio de Cecilia Zúñiga)
Por esta época el agua no contaba con ningún sistema de purificación y debía hervirse para su consumo.
7.2. El alcantarillado.
Con los servicios de baño, ducha, lavamanos y demás, las aguas residuales salían al caño al frente de las casas; ante este problema y a petición de la comunidad, la gobernación de Boyacá mediante la Ordenanza 43 de 1962 asignó un auxilio de 10.000,00 pesos para la obra del alcantarillado, (El Boyacense, 1965, p. 528), el cual, se construyó a 1.3 m. de profundidad, con tubería de 8 pulgadas, escasa pendiente y con cuatro salidas de aguas residuales hacia la quebrada Agua Blanca y luego, al río Cifuentes y otra salida de aguas directa al río Cifuentes, por el sector sur. (ESAP. En: EOT. San Mateo. 2000-2002. pp. 219-220) y en 1969 en el presupuesto municipal se asignó una partida de 4.000,00 pesos para recoger aguas sobrantes del sector del Truco (ARHB.FGB. Carpeta N° 363 p. 99), en la primera cuadra hacia la salida de El Chapetón.
7.3. La electricidad.
El primer contrato de alumbrado de Colombia se realizó en Bogotá en 1886. En San Mateo, el 15 de junio de 1933 ante el Señor Juan de la Cruz Gómez, notario público segundo principal del Circuito de El Cocuy y ante dos testigos: Saturnino Gualdrón y Rafael Restrepo, comparecieron los señores: Francisco Leguizamón B., personero municipal de San Mateo, Víctor María Rodríguez E., mayordomo de la parroquia y síndico del Hospital del mismo lugar, los doctores, Aquileo Garavito, eclesiástico y Gabriel Sánchez, abogado, Misael Sepúlveda, maestro de escuela y 19 agricultores, incluidas dos señoras, quienes registraron mediante escritura, una Sociedad Anónima con el nombre de “Sociedad o Compañía de Energía Eléctrica de San Mateo”. Se inscribieron los estatutos, la forma de pago de las acciones, reglamentos y funciones de los socios y de los integrantes de la junta directiva (ANEC, NS, 1933, tomo 1, escritura 125.)
La empresa se consolidó en el año de 1934, con la compra de terrenos y del derecho del agua de la toma La Tenería, que movería la planta eléctrica (ANEC. Escritura 168, 1934). Además, se concretó la compra de acciones, quedando así: el municipio con 60 acciones (52%), la iglesia y el hospital con 25 (22%), el padre Angarita con 5 (4%), Víctor María Rodríguez con 2 (2%), Aristides Sepúlveda con 2 (2%), y las siguientes personas, cada una con una acción: Dr. Gabriel Sánchez B., Alejandro Sepúlveda, Evaristo Galvis, Pedro Zúñiga, Enrique Bonilla, Samuel Godoy, Ramón Blanco, José María Gómez, Luis Sepúlveda, Simón y Misael Sepúlveda, Cerbelión Betancourt, Próspero Pachón, Temístocles Elizalde, Estrella Espinosa, Celestino y Emilia Hernández, Euclides Córdoba, Isaías García y Constantino Espinosa, con el 18% de la empresa. (ANEC, NS, 1934, tomo 1, escritura 141.)
La casa de la planta eléctrica estaba ubicada en una vega al sureste del poblado; para llegar allí, parte del camino se hacía siguiendo las aguas de la toma que salía del molino de don Francisco Zúñiga, situado en el punto de El Ensayadero, vereda Centro y al llegar al mirador del río, el agua caía en una pendiente de unos 70 metros sobre la maquinaria y la hacía funcionar. El caminante tenía que bajar por un sinuoso y pendiente camino que llegaba a la casa de la planta, a unos 15 pasos del río Cifuentes, en donde desembocaba la toma después de haber cumplido su tarea.
Debido a que la empresa no rendía para su sostenimiento, el 13 de diciembre de 1951 los accionistas decidieron cederla a la Parroquia. Así que el 19 de marzo de 1952, el personero municipal, don Luis Sepúlveda Flórez, transfirió en venta al padre Ramón de Jesús Mojica todos los derechos y acciones “vinculados al lote, casa, acequias, derechos de agua, maquinaria, cables, postes y demás derechos indispensables para el servicio de la empresa”, por valor de quinientos pesos (500,00). El municipio se comprometió con la Parroquia a no imponerle impuesto a la Hidroeléctrica y ofreció ayudarle con el correcto funcionamiento y “el sostenimiento de los postes y de los cables que sirven para el servicio del alumbrado público”. La Parroquia se comprometió con el municipio a compensarle estos favores, “proporcionándole un servicio de alumbrado eléctrico más barato que el de los particulares”. (ANEC, NS, 1952, tomo 1, escritura 128.)
El alumbrado público consistía en 40 bombillas de 25 bujías cada una (Ibid., f. 146 v.) y cuando la luz fallaba, las velas de cera eran la solución para iluminar, sobre todo, la mesa de estudio de los numerosos hijos de la mayoría de los hogares. Los uniformes y la ropa, en general, se alisaban con plancha de carbón y era muy difícil “alistar” el uniforme de gala del Liceo femenino, pues los puños y el cuello de las camisas tenían que ser almidonados. Entonces las velas fueron artículo importante de la canasta familiar, en el centro y con mayor razón en el campo. Eran pocas las familias que contaban con lámpara de petróleo, así que la linterna de pilas eveready ayudaba para imprevistos y en los caminos, “a más no poder”, la luz de la luna.
Fue el 19 de diciembre de 1965 cuando la Junta Municipal de Hacienda, autorizó al personero municipal, don Luis Sepúlveda Quintero para firmar el contrato con la ELECTRIFICADORA DE BOYACÁ S.A., para la construcción de “2.600 metros de red urbana de distribución montada sobre postería de concreto de 8 metros de longitud; construcción de línea de alta en una longitud, aproximada de 300 metros y su correspondiente subestación, según los planos y especificaciones elaborados por la sección de ingeniería de la electrificadora, junto con las pantallas para alumbrado público” La obra se entregaría a los 90 días por un valor de 109.750,85 pesos, por pagar en cinco contados; 25.000 a la firma y cuatro cuotas a pagar el 15 de marzo de cada uno de los siguientes años: 1966, 1967, 1968 y 1969.
El documento final está firmado el 10 de diciembre de 1965 por la Junta Municipal de San Mateo. Presidente del Concejo: Roberto Arias. Vicepresidente: Vicente Sepúlveda. Vocales: Pedro Bonilla y Aníbal Ruíz. Personero: Luis Sepúlveda Quintero. Alcalde: Luis María Montañez y Secretario del Alcalde: Vicente Bonilla. (ARHB.FGB Carpeta 223, fs. 76 v. a 81 r.)
7.4. El transporte público.
Desde 1940 La Cooperativa de transportes La Colombiana servía en la ruta: Bogotá-Duitama-El Cocuy, y Transportes Norte S.A. en la ruta: Bogotá-Duitama-El Espino. (Camargo Bonilla, 2018, p .69), por la vía de Capitanejo, que llamábamos, “por debajo”. El Expreso Paz de Río se había creado en 1949 y La Flota Norte Ltda., en 1953. Estas empresas buscaron rutas por San Mateo, o “por encima”. Isabel Jiménez, cuenta, que
“Por el año de 1956 le dijeron a mi papá, Carlos Jiménez, que si quería hacerse cargo de la Agencia y aceptó; se inició dándoles el hospedaje a los conductores, después pidieron el favor de vivienda y alimentación para algunos estudiantes y profesores y resultó el Hotel. Algunos años después la agencia del Expreso Paz de Río pasó a la casa de don Pablo Mojica”.
Respecto a los hospedajes, el censo de 1938 registra una “pensión” o lugar que ofrece alojamiento; también había una posada en la Rinconada, pero sus condiciones eran muy particulares, como se verá más adelante. En el período de estudio solo se sabía del Hotel de Don Carlos Jiménez. Eso sí, los moradores tenían la costumbre de “dar posada” a personas conocidas o, en ocasiones, a los viajeros con solo decir que eran amigos de algún familiar ya tenían la “dormida”.
Finalmente, en 1969 se creó el “Correo”, medio de transporte que prestaba servicio intermunicipal de Soatá a El Cocuy, ida y regreso en una buseta de la empresa Cootradatil.
8. La población y la salud
Los habitantes de San Mateo, desde su fundación (La Capilla en 1773), eran vecinos mestizos “con tendencia a lo blanco”, según Fals Borda, para todo Boyacá, (2006, p. 94). El padrón de 1777 solo registra un indígena de Sátiva con su mujer y un hijo. Para tener una visión global de la evolución de la población, se elabora un cuadro y un gráfico con información de algunos censos de población, desde el primer padrón hasta el censo de 1973. El censo de 1928 no se incluye porque no fue aprobado por el Congreso de la República por exagerar los datos en algunas regiones. El censo de 1951 solamente registró la población de “la cabecera municipal”, por esto, el DANE, (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) hizo el cálculo del crecimiento geométrico y halló el total de 4.991 habitantes. El análisis se hace desde el censo de 1938.


Según el gráfico 1., el crecimiento anual de la población de 1938 a 1951 fue muy bajo, 0.32%, la causa sería la violencia que se vivía en la región. De 1951 a 1964, la población creció a una tasa anual de 5.7% y del 103% en los 13 años. Este incremento notable de la población se explica por la disminución considerable de la violencia en el norte de Boyacá; de esta manera, la tranquilidad generó mayor producción agropecuaria, restablecimiento de la economía y mayor estabilidad familiar. Sin embargo, de 1964 a 1973, la población disminuyó a una tasa anual de -0.54%, fenómeno que tendrá explicación al profundizar en las condiciones de salud y las relaciones socioeconómicas de la población.
8.1 Servicios de salud, tratamientos y mortalidad
Los abuelos y padres contaban que antes moría mucha gente de tifo, enfermedad producida por bacterias del género Rickettsia, común en las heces de pulgas, piojos y garrapatas. Hay alusión de la existencia de un hospital en 1933, pero no se ha encontrado un registro permanente; por estos años los hospitales de la región tenían su origen en donaciones de particulares y los censos solamente registran un puesto de salud como institución prestadora de servicios con un empleado de enfermería.
En los años 50 se menciona al Dr. Villarreal y al Dr. Carlos Leal, pero, generalmente las enfermedades se trataban con con remedios caseros. Así, los dolores de estómago se curaban con agüitas de hierbabuena y manzanilla; los dolores de cabeza con una cataplasma de tabaco masticado por la mamá y puesta sobre la parte afectada; la diarrea con agüita de canela o de arroz tostado; para los dolores musculares, neurálgicos y costillas hundidas, las ventosas; para los lobanillos, un sobijo con saliva en ayunas; las fracturas con la “buena mano” de los sobanderos; el mal de ojo se prevenía con un azabache que vendían los “tunebos” y el niño llevaba en su muñeca; se hablaba “del humor de muerto” y se curaba con aguas de hiervas en infusión y en baños, y si se podía, “la metida del niño”, por un momento, en el estómago de un cordero recién sacrificado.
Con el arribo de la carretera llegaron algunos medicamentos de venta libre que aliviaban algunas dolencias: el cerején venía en jarabe y granulado, era un reconstituyente que también fortalecía el cerebro; el Pipelón era un jarabe de buen sabor que purgaba a los niños sin ninguna resistencia; la cola granulada se recomendaba para el sistema nervioso; la Emulsión de Scott ayudaba al crecimiento de los menores; las inyecciones de vitamina B12 para muchas enfermedades; las pastas como el Mejoral y el Colmen, curaban todos los dolores menores; las pomadas eran muy efectivas: el Dolorán para las magulladuras y golpes; el Mentol para el dolor de cabeza y los dolores musculares; el Vick Vaporub para la gripa; el alcohol como antiséptico; la pomada Peña y la crema Pond´s para la piel; el talco y el aceite de almendras para las quemaduras de los bebés y lana de oveja negra para curar las paperas.
Los partos o “alumbramientos” los atendían las parteras de confianza; eran expertas en saber cómo venía el niño y el estado de la mamá, en los cuidados para el bebé, sus baños diarios con hierbas, la dieta especial para la mamá que incluía caspiroleta, caldos de pollo y otros cuidados durante 40 días. La partera que más recibió niños en estos años, fue la señora Paulina Jaime y ya se preparaba una señora llamada Rosario. En el campo también había señoras encargadas de esta labor y por supuesto que muchos esposos asistieron a sus mujeres en el nacimiento de los hijos. Pero no siempre se tenía un final feliz porque hubo complicaciones y se escuchaban casos de algunos gemelos y mellizos que perdieron a sus madres en el parto.
La llegada de un bebé requería la compra de tela garza para cortar y mandar dobladillar los pañales, alistar varios pares de camisetas, el juego era una hacia atrás y otra hacia adelante; si había tiempo se bordaban con flores o muñecos. También ya las vendían en los almacenes. Eso sí no podían faltar el fajero para evitar que el ombligo se saliera cuando llorara el bebé y unos dos pares de camisetas de bayetilla roja, una tela calientica para evitar que el niño se enfermara de pulmonía. Seguía el sobre pañal, el plástico y el cobertor o cobija. O sea que el bebé “quedaba como un tabaco”, y así hasta los seis meses cuando ya los niños se vestían con pantaloncitos y las niñas con vestidos. Muchas señoras trabajadoras del campo, se terciaban un pañolón y cargaban al bebé en la espalda.
8.2. ¿Cuáles fueron las causas de muerte más frecuentes? Como no hay registros de instituciones de salud local que tengan esta información, se tomó una muestra de 50 partidas de defunción entre marzo 7 y junio 13 de 1953, y se obtuvieron los siguientes resultados:

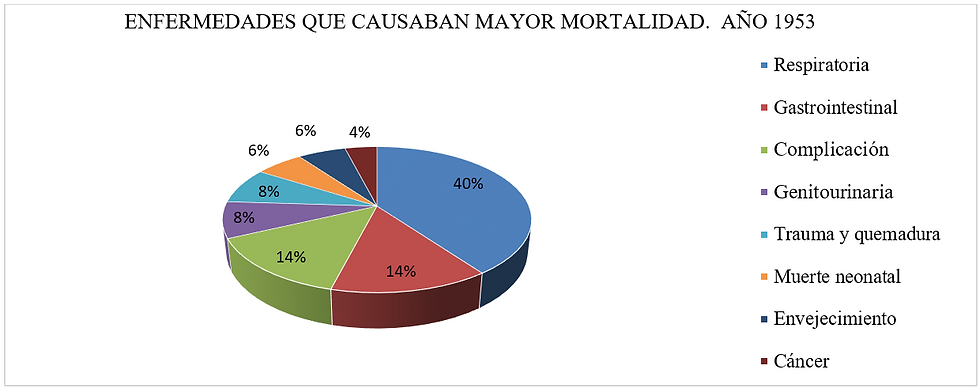
En efecto, las enfermedades que más ocasionaron muertes fueron las respiratorias, con el 40%. Por estos años había días seguidos en que las campanas pequeñas de la iglesia repicaban anunciando que un angelito llegaba al cielo e invitando al funeral de un niño. En los libros de defunciones hay evidencia de que numerosas familias perdieron uno o dos de sus hijos a causa de la pulmonía o tos ferina. La segunda causa de mortalidad eran las enfermedades gastrointestinales, seguido de la complicación general y la debilidad. Ya el tifo no aparece como causa importante de mortalidad. Los dolientes de lepra, desde 1870 hasta 1961, se enviaban a Agua de Dios (Cundinamarca).
Por el año de 1958 llegó el Doctor Hildebrando Leguizamón, hermano del padre Pachito y del profesor Justo Luis, a ejercer su profesión. Tenía su consultorio particular en una bonita casa que mandó construir con un antejardín grande lleno de rosas de diferentes clases y colores. Atendía día y noche, a cualquier hora, alternando su trabajo como profesor catedrático de la Normal. En la salud oral, el señor Luis Montañez ejercía la dentistería: extracciones, calzas dentales y elaboración de prótesis y si alguna persona deseaba ponerse una corona de oro en una pieza dental, porque era la moda, también ofrecía este servicio.
La atención oficial de salud pública la prestaba una enfermera nombrada por la Secretaría de Salud de Boyacá y el mantenimiento del Puesto de Salud debía pagarlo el municipio. En 1965 el Concejo asignó en el presupuesto $800,00 para este renglón. (AHRB. GB. Carpeta N° 170. p. 88) Por algún tiempo en los años 60 ocupó este cargo, la señora Magdalena de Rivas y la mayor parte de la década, la enfermera fue la señora Lucila Camacho. Cuando había algún caso de accidente grave o enfermedad, si la familia del paciente tenía dinero se llevaba al hospital de El Cocuy o al de Soatá que eran instituciones privadas”. Así que había personas que morían y no tenían ni para el “cajón”; en el presupuesto de 1965 se asignaron 250 pesos para “ataúdes para pobres” y 200 pesos como auxilio para los enfermos de Agua de Dios. (Ibid.)
Los muertos se velaban en las casas y los vecinos eran muy solidarios en estos casos; si el difunto era un niño o niña, se vestía de angelito y las niñas y niños vecinos lo acompañaban vestidos de blanco y cargaban el cajoncito, también blanco, hasta la tumba; si era un adulto, el cuerpo se arreglaba con su mejor vestido, o su mortaja era el atuendo de una advocación de la Virgen o de un santo. La ceremonia en la iglesia y el desfile al cementerio eran muy conmovedores. Después la familia ofrecía a los acompañantes una comida especial llamada “mortuoria”.
El novenario se hacía en la casa con la asistencia de la familia y de algunos vecinos y después del rezo, se les ofrecía algo de comer como agradecimiento; se dejaba un vaso con agua en una mesa o en un pequeño altar porque se creía que el muerto venía a calmar la sed que le daba al pasar por el purgatorio. Después, de manera rigurosa, se pagaba la misa de los nueve días, la del mes, de los seis meses y del año de fallecido y si se podía, se le seguía pagando la de el “cabo de año”.
8.3. Población de San Mateo según el Censo de 1964.
Se analiza el censo de 1964 mediante las variables de edad y sexo para conocer la conformación demográfica básica.


La población por grupos de edad en 1964, muestra una pirámide cargada en la base, lo que indica que nacían muchos bebés, y en efecto, la mayoría de los matrimonio tuvieron entre 10 y 12 hijos aproximadamente; no había preocupación por el futuro de un hijo más, pues existía la creencia de que todo “niño trae la mogolla debajo del brazo” y las familias manifestaban gran alegría cuando llegaba un nuevo hijo; hay un equilibrio en el nacimiento de hombres y de mujeres; el gráfico muestra una disminución de hombres y de mujeres de los 15 años a los 49 años, que es la edad en capacidad de trabajar, ésta podría ser causada por la emigración en busca de empleo y la disminución de la pirámide, con tendencia al triángulo en la parte superior, señala que la población moría de muerte natural.
Con el fin de conocer el estado de la salud de las personas, a finales del período de estudio, se analizó otra muestra de 100 fallecidos entre abril de 1971 y mayo de 1972 y se obtuvo que las enfermedades respiratorias continuaron como causa principal, pero se redujo al 26%; las enfermedades de la primera muestra continuaron presentándose; la viruela y el sarampión ocasionaron el 4% de los muertos; al respecto, recuerdo que a todos los niños nos vacunaban, pero algo pasaba porque a muchos nos afectó la viruela y el sarampión.
En los últimos años de la década de los 60 la población comenzó a disminuir al incrementarse la emigración a las ciudades y a otros lugares en busca de mejores oportunidades de trabajo y de estudio. Se fueron las familias de don Ángel Martínez, don Pedro Bohada, don Pacho Sepúlveda, del doctor Hildebrando Leguizamón, de don Félix Tarazona, entre otras; de las veredas también emigraron algunas familias completas; jóvenes del campo de familias numerosas continuaron saliendo a Bogotá y a Venezuela en busca de empleo; la mayor parte de los egresados de la normal nos fuimos a trabajar a otros pueblos y, en cuanto a la natalidad, sobre todo a partir de los años 70 se generalizó la aplicación de los métodos de planificación familiar.
9. Una economía promisoria
Fals Borda en su trabajo “El hombre y la tierra en Boyacá”, investigación hecha en 1954, resalta la riqueza en la producción de la región:
“Quizás la mayor variación dentro de una pequeña sección puede observarse en el hermoso valle del río Nevado entre San Mateo, El Espino, Panqueba y El Cocuy. Papas, alverja, trigo, cebada, maíz, café, tomates, tabaco, yuca, caña, mangos, arracacha, fique, y otros productos crecen en admirable profusión a distintos niveles” (2006, p. 188).
También en los valles de los ríos Cifuentes y Dragú o Canutal, las tierras sanmatenses aportaban variedad de cereales, hortalizas y frutales de clima cálido, templado y frío. Las familias del campo tenían gallinas, pollos, ovinos, bovinos, caballar, caprinos y porcinos, para la subsistencia y el trabajo y quedaban buenos excedentes para el mercado local y para otras plazas.
9.1 Un día de mercado
Las madrugadas de los días miércoles, a mediados de los años 60, venían acompañadas del sonido del trote de los animales de carga que arribaban al Centro con sus jinetes y con los frutos de la cosecha para la venta; de los pitos de busetas y camiones que traían a pasajeros y variedad de productos de las veredas y de los pueblos vecinos; del ajetreo de mesas, sillas, toldos y otros enseres de las señoras y señores que armaban sus toldos para ofrecer sus productos y atender a los paisanos; se escuchaba el altoparlante de la iglesia donde el padre invitaba a la misa y daba algunos avisos parroquiales y mientras los vendedores de la plaza organizaban sus puestos, los negocios del centro abrían sus puertas y se auguraba buena venta.
En la plaza los vendedores acomodaban las hortalizas, legumbres y frutas en canastos, cajones y costales y se ubicaban en fila hacia el centro de la plaza; vendían mazorca, maíz, trigo, cebada, frijol, alverja, garbanzo, papa, yuca, apio, cebolla, cilantro, perejil, entre otros. En frutas: camareras, duraznos, (criollo, camueso y melocotón), peras, manzanas, plátanos en sus variedades de hartón, popocho, banano y bocadillo, lechosas (papayas), aguacates, granadillas, mangos, naranjas, mandarinas, cóngolos, guamas, mamoncillos, zapotes, pipos, camareras, duraznos, guamas, guayabas, café y caña de azúcar; había una variedad de caña blandita y las inigualables y exquisitas chirimoyas, fruto insigne que, con la hermosa catleya son regalos de la naturaleza y símbolos de orgullo del municipio.

 |
|---|
Todos los productos ofrecidos en el mercado, junto con las piñas que se traían de Santander, en el transcurso de la mañana eran llevados en canastos y costales de fique a todos los hogares del municipio. Algunos como las chovas, de árbol y de mata, y las moras se conseguían silvestres en los caminos y potreros. Las flores no se ofrecían en el mercado, abundaban en los jardines de las casas, especialmente donde había árboles para las orquídeas.
La venta de ganado se ubicaba hacia el norte de la plaza, junto a la venta de papa, aunque los “negociantes”, con miras de llevar ganado a Bogotá salían a las entradas del pueblo y compraban los semovientes. Había buena oferta de gallinas, huevos, pollos, piscos y conejos y también, a veces, no alcanzaban a llegar a la plaza. Las famas de don Arturo Cordón, don Luis Moreno, don Luis Abril, don Lisandro Espinosa y don Pablo Espinosa ofrecían carne de res, cerdo y cordero, animales que ellos mismos sacrificaban en los patios de sus casas. La caza estaba permitida y los guartinajos se conseguían por encargo a don Publio Barajas.
Como el día de mercado llegaba mucha gente, la demanda de desayunos y almuerzos era alta. En los toldos de las señoras Delia Palencia, Obdulia Montañez y María Adela Cristancho ofrecían tamal con chocolate, empanadas, pasteles, chorizos, morcilla, gallinas, gaseosa y cerveza, y si querían productos de dulce, en los toldos de las señoras Brígida Lagos y Encarnación Duarte, se vendía masato de arroz, mantecada, toda clase de colaciones y dulces con queso. En síntesis la oferta gastronómica era variada y deliciosa.
En ocasiones llegaba al mercado un personaje particular, “el culebrero”; visitaba la plaza con tres culebras que mantenía cada una, en una canasta, aunque a veces traía solamente a Margarita, una culebra coral. Su objetivo primordial era vender sus hierbas y medicinas y tenía el remedio para curar todos los males. Vendía “el corozo pal mal de ojo”, “el ungüento pal lobanillo”, “la cura del desengaño”, “la hierba que expulsaba las lombrices de los niños barrigones”, “sacaba pelo a los calvos” y hasta curaba “la inapetencia sexual”. Decía unas retahílas interminables que sólo interrumpía con la expresión: “quieta Margarita”, para captar la atención de los oyentes, simulando que la culebra se quería salir de su canasta. Mientras tanto, un personaje, decían que era el ayudante del culebrero, esculcaba a las personas distraídas y dejaba “a uno que otro incauto” sin el dinero para el mercado.
Era frecuente que en los días miércoles, dos o tres soldados recorrían las calles con un nefasto propósito: si veían algún o algunos jóvenes campesinos charlando desprevenidos, los rodeaban y se los llevaban al cuartel o al patio de la alcaldía; el sargento encargado les hacía la entrevista y a pagar servicio militar. Era raro el que se salvaba y sólo les permitían enviarles la razón a los padres de lo acontecido.
Comerciantes de otros pueblos y algunos locales, llamados “cuchanos” ofrecían en sus toldos, ropa, sombreros, alpargatas, tenis, utensilios de cocina, mochilas y otros artículos, para satisfacer a los clientes con precios módicos, pero todos los vendedores de la plaza y de los negocios de las casas debían pagar un impuesto establecido por el Concejo Municipal. Según la Ordenanza 60 de 1960 y con base en un parámetro de pesas y medidas enviado por la Secretaría de gobierno del departamento, algunos productos y el valor del impuesto, se presentan en la siguiente tabla:

En la mayoría de cada una de las casas del Centro funcionaba un negocio atendido por el propietario y su esposa o su cónyuge; pero en la calle del comercio se concentraba el mayor número, de ahí su nombre; otros más se distribuían por las cuatro o cinco calles restantes. Eran dueños de almacén: don Pablo Mojica, don Pepe Velandia, don Ramón Blanco y don Víctor Velandia. Tenían negocios de telas, droguería y abarrotes: don Pedro Bohada, don Pacho Sepúlveda y don Pedro Bonilla. Don Ismael Centeno y don Celestino Hernández tenían almacén y granero; don Feliz Tarazona era el propietario de la droguería, y don Mesías Sepúlveda, de la veterinaria y venta de productos agropecuarios.
Como negociantes de granos se destacaban don Roberto Arias, don Diógenes Arias, don Julio Romero, don Juan Tarazona, don Elí Rodríguez y don Antonio Blanco, entre otros. Había tiendas de variados productos, propiedad de don Luis Abril, don Simón Pérez, don Antonio Cordón, don Juvenal Puentes, don Marcelino Puentes, don Ernesto Carrero, don Julio Jurado, la señora Herminda Leguizamón, don Luis Sepúlveda Flórez, don Faustino Sepúlveda, la señora Carlina Escamilla y don Facundo Correa. También había algunas tiendas que solo abrían el día de mercado.
Algunos señores se dedicaban también al transporte como: don Víctor Velandia, don Carlos Jiménez y su hijo Alirio Jiménez, don Roberto Arias, don Julio Romero, don Juan Tarazona, don Ismael Centeno, don Pedro Rojas, don Luis Manrique, don Pedro Sepúlveda, don Manuel Bonilla, don Pedro Bonilla y otros. Los miércoles, algunos de ellos compraban ganado y granos para llevar a Bogotá. Don Ciro Salazar trabajaba en el transporte de pasajeros; con su esposa María Reyes abrieron una cafetería y después se convirtió en restaurante. La señora María Palencia atendía su restaurante el día de mercado y había dos o tres ventas más de comida.
La panadería era un renglón muy importante en la economía. Desde antaño y en los años 50, el amasijo se hacía con masa madre, un fermento elaborado con la misma harina, alimentado con harina y miel. Cuando llegó la levadura Flessman, se cambió el fermento tradicional. En muchas casas del centro y del campo, había hornos de leña y se amasaba para el consumo familiar. Como negocio, eran renombradas las panaderías de don José Díaz, don Flaminio Rodríguez, la señora Elvirita Ruíz (que solo abría los días de mercado), la de la señora Teresa y don Antonio Duarte, la de la señora Ernestina Manrique, la señora Carmelita Zúñiga y otras más. En la producción de almojábanas, sobresalían la señora Socorrito Merchán y la señora Lucila Hernández. En general, las panaderías vendían pan normal y aliñado, calado, mogollas comunes y de chicharrón, cucas, boronas, rosquillas, galletas, rosquetes, mantecadas, plumeros y unas galletas rojas llamadas liberales. Toda esta panadería y repostería de un sabor sin igual.
En cafeterías, la de la señora Rosa Montañez era muy apreciada por los empleados de la alcaldía y el juzgado, quienes en la mañana y en la tarde pasaban a tomar su delicioso tinto. La cafetería y billar de don Raúl García, muy apetecida por los jóvenes y sobre todo los estudiantes de la normal porque había billar y billar pull. La señora Rafaela de Valbuena vendía un masato de maíz con queso muy rico, la señora Carmelita Zúñiga hacía unos rosquetes o cotudos muy exquisitos; las panelitas de leche, blancas y amarillas que hacía la señora Luisa Leguizamón, eran muy agradables y la agua miel, en su punto, que vendía la señora Hortencia en el camino a la normal, calmaba la sed en los días calurosos.
Había buen consumo de cerveza por parte de los hombres; llegaban como dos viajes semanales, uno de Bavaria y otro de Andina y, aunque estaba prohibido, se consumía guarapo de una “guarapería” que funcionaba enseguida de la casa de don Pacho Silva, a una cuadra al sur de la plaza. En todo caso algunos campesinos y “centranos” se iban contentos a sus casas después del mercado y en ocasiones cuando “se pasaban de copas”, ocurrían las peleas; la policía llevaba a los implicados a la alcaldía y les sacaban su multa, la cual iba a suplir algunas necesidades de la localidad. Así en 1964, por concepto de multas, se recogieron 1.500,00 pesos (AHRB.FG. Carpeta N° 141, p. 23). También había consumo de cerveza con el pretexto de “el tronche” para cerrar un negocio, para acompañar una tarde de juego de tejo en la cancha de don Antonio Cordón, para “calmar la sed” y “garlar un rato”, y no faltaba “la de pirnos pa´ la casa”.
Los establecimientos de comercio pagaban su impuesto correspondiente y estaban clasificados de la siguiente manera: los de primera categoría pagaban 12 pesos, los de segunda categoría, 6 pesos; los de tercera categoría, 4 pesos; y los de cuarta categoría, 2 pesos. Además, los billares pagaban entre 10, 7 y 3 pesos, dependiendo de su categoría. También había billar donde don Parmenio Vásquez, otro junto a la casa del profesor Luis Martín López, el billar pull de la señora Carmen Alicia Manrique y el de la Señora Rosalba de Leguizamón, que era de carácter especial, no vendía licor y podían ir las mujeres a jugar. Las riñas de gallos y el juego de naipe que se realizaban en algunas casas y tiendas, tenían de impuesto un porcentaje del 20% sobre el monto total recaudado. (Ibid.)
9.2 Otros trabajos de los habitantes del Centro
La construcción tuvo un gran auge que involucró mano de obra importante; se destacaron los maestros que trabajaron en la construcción de la iglesia, el liceo femenino, la anexa, la normal, la concentración de niñas, numerosas casas del centro y del campo y escuelas en el sector rural. En el centro se destacaron los señores: Guillermo Herrera, Guillermo Acuña, Ramón López, Luis Demócrito Sepúlveda, Laureano Corredor, Benjamín Tavera y su hijo Indalecio, Misael Ramírez, José Lagos y Luis Sepúlveda Palencia.
Junto a la construcción, la carpintería también era muy solicitada para la fabricación de pisos y techos de madera, puertas, mesas, sillas, butacas, bancas, alacenas, armarios y otros elementos. Don Posidio Colmenares hizo el piso con machimbre o tabla angosta, en algunas casas; don Vicente Sepúlveda tenía un taller grande de carpintería, al igual que don Ramón y don Rufino López, don Eudoro, don Marco Aurelio y Abdénago Manrique. Don Marco Tulio Bonilla era el fabricante de ataúdes de la única funeraria del municipio.
Don Antonio Valderrama se destacaba como peluquero y barbero, y además arreglaba relojes, planchas y toda clase de máquinas y utensilios. Don Luis Moreno, Cristóbal Duarte y Andrés Corredor también ejercían la peluquería. Para el arreglo del cabello de las jóvenes y niñas, las mamás eran muy expertas, al igual que para perforar las orejitas de las niñas a los pocos días de nacidas.
Un trabajo frecuente por estos años era el de “las lavanderas”, inmortalizadas por Nicanor Velásquez en una canción. Lo realizaban señoras que recogían en las mañanas en las casas de familia, un costal lleno de ropa y lo llevaban al río Cifuentes. Era un trabajo muy pesado, pues arrodilladas y sobre una piedra plana iban enjabonando, refregando, juagando y después, extendiendo la ropa en el potrero. Les daban las onces y se les llevaba el almuerzo. En la tarde, ya llegaban con la ropa seca, lista para planchar.
9.3 La producción agropecuaria
Las fincas de San Mateo son propiedad individual que se han heredado por varias generaciones o que se han adquirido por compra; por estos años, la mayoría las ocupaba el propietario y su familia. Otros propietarios sembraban en compañía, así: “si la siembra se hace en barbecho nuevo, es decir, en tierra sin anterior cultivo, el patrón da la tierra, una yunta, la mitad de la semilla y la mitad de los líquidos de control; el socio da el trabajo, compra el abono y paga la otra mitad de los gastos; la cosecha se divide entre ambos” Fals Borda, 2006, p. 128). También había arrendamiento por dinero, arrendatarios permanentes y el empeño. Todas estas formas de tenencia con mano de obra del obrero, el jornalero, el concertado, el aparcero y el arriero.
En la mayoría de las fincas y dependiendo de los pastos y del agua, había buen rendimiento de vacunos. Muchas familias tenían una o más vacas lecheras y había buena producción de leche, cuajada, queso de hoja, elaborado a partir de la cuajada sin suero, y mantequilla. El ganado más generalizado era el criollo y el normando; también había ejemplares de cebú y Holstein. Los ovinos predominaban en tierras templadas y frías y los caprinos en tierras cálidas. En todas las casas había gallinas, pollos, piscos y por lo general, siempre había una o más gallinas sacando pollitos. La venta de huevos y de estas aves era muy solicitada en el mercado.
La miel de abejas era muy apreciada por su calidad y sus propiedades nutritivas y medicinales. En el Centro, el profesor Sergio Galvis era un experto en su elaboración. También "se recuerda la producción apícola de Enrique Bonilla Velasco, Carlos Duarte y Federico Centeno Gómez" (Díaz Angarita, 2017, p. 21).
Los cultivos de papa, maíz, trigo, cebada, leguminosas y frutales eran indispensables para la alimentación. Junto al maíz, que se sembraba en enero y se recogía en noviembre, se sembraba la alverja o las habas o el fríjol; entonces en mayo ya había alverja y en julio ya había habas y el frijol iba hasta noviembre (Fals Borda, 2017, p. 86). En tierra cálida se cultivaba maíz, fríjol, plátano, yuca, apio, naranja, guayaba, papaya y otros frutales.
La papa era uno de los cultivos más importantes de tierra fría; la papa de año se sembraba en enero y la de traviesa en julio. Eran comunes las variedades: pastusa, tocarreña y criolla. En lotes pequeños, los obreros hacían los surcos y en lotes de mayor tamaño se abrían con el arado de bueyes y la semilla se sembraba “siguiendo el contorno de la pendiente en forma semi-horizontal”. El instrumento más
empleado para el desyerbe y el aporque era el azadón. (Fals Borda, 2006 pp. 183-184). A los trabajadores se les llevaba “el puntal”, agua miel o guarapo con arepa liuda y el almuerzo que podía ser un buen cuchuco y el seco con arroz, papas y carne, al “surco” o a un lugar muy cercano al sitio de trabajo, la siembra o la cosecha, que era común llamar, “la paña” de papa.
El trigo se sembraba en julio, cuando se sacaba la papa y en diciembre o enero ya estaban para recoger (Ibid, p. 186). En numerosas casas de campo había una era para trillarlo con caballos, pero pronto llegó la trilladora. La máquina funcionaba con motor de gasolina y una vez estuviera el trigo cegado, libre de impurezas y seco, la máquina separaba los granos del tamo. Era una bonita tradición que reunía a los operarios de la máquina, al dueño del trigo y hasta vecinos, quienes desde temprano “arrimaban” y compartían degustando el guarapo con arepa y conversando sobre el trabajo y las últimas noticias. Una trilladora de primera categoría pagaba 30 pesos de impuesto anual y una de segunda categoría pagaba 20 pesos.
Buena parte de las familias que vivían en el Centro, aparte de sus negocios, tenían fincas en las veredas y contribuían a la producción agropecuaria. En este grupo se recuerda, también a don Luis Cuevas, don Chepe Gómez, don Víctor Rodríguez, don Timoleón Lizarazo, don Pedro Cordón, don Pachito Pérez, don Agustín Esteban, don Ananías Wilches, don Justo García, don Pacho Silva, don Parmenio Vázquez y don Gabriel Botía.
9.4 Los molinos hidráulicos de piedra
En Colombia, los molinos hidráulicos venían funcionando desde la época colonial para moler maíz, cebada y especialmente, trigo. Según el informe del Gobernador de Boyacá, Alfonso Tarazona Angarita, en 1954 en San Mateo había ocho molinos hidráulicos y dos mecánicos (p. 214). De estos, tres molinos estaban ubicados en el Centro: el de don Francisco Zúñiga, que posteriormente fue propiedad de la señora Águeda Duarte; el de la señora María de la Cruz Duarte, junto al río, que en la década del 60 solo se veían las ruinas y el de don Pedro Sepúlveda. Tres en las inmediaciones de La Península; uno más en La Palma, y el molino de don Carlos Duarte Rangel en El Hatico. Además, don Flaminio Rodríguez tenía un molino eléctrico y don Rafael Leguizamón un molino de motor de gasolina.
El molino de don Pedro Sepúlveda, “en el censo de molinos del año 1935, era Samuel Sepúlveda el propietario (…), estaba catalogado como de pequeña producción, aunque molía por jornada, 10 bultos de 70 kilos” (Neiza Rodríguez. 2024, p. 100).
Contaba mi madre Lolita Sepúlveda que mi abuelo Pedro Sepúlveda había tallado las piedras del molino y que siempre madrugaba a “echar el agua”, pues el molino
“funcionaba con el agua de una toma que salía del río Cifuentes, cerca al camino de la Veracruz. Hasta allá tocaba ir a “echar” o a “quitar” el agua moviendo el “peine”. El agua llegaba por la parte de atrás de la casa y desde un sitio alto bajaba por una canal grande de sauce. (Testimonio de Yesmín Galvis)


El agua debía llegar con fuerza al cárcamo que estaba debajo de la casa;
(…) caía sobre una rueda con cucharas de madera y la fuerza hidráulica movía la piedra superior que está anclada sobre la piedra fija que se hallan arriba, en la estancia propia del molino. El trigo bajaba de la tolva a través de una canal de palo unida al perro o palo que giraba sobre la piedra y al vibrar, hacía caer el trigo a un orificio en la parte central de la piedra. La harina caía en el cajón de madera que rodeaba las piedras, se reunía con el rastrillo y se sacaba con una cuchara de molinero a unos costales blancos de tela y luego a la romana. Se pesaba y se le descontaba al cliente la “maquila”, dos libras por arroba de trigo molido, por el trabajo. (Testimonio de Edilberto Galvis, nieto de Pedro Sepúlveda.)
Del molino se llevaba a cada casa donde la harina era la materia prima para los exquisitos amasijos, sopas, arepas, empanadas y otros comestibles básicos del consumo alimenticio de los sanmatenses.
Este molino, según el inventario de molinos hidráulicos de Boyacá, “se conserva como uno de los atractivos más importantes del municipio” (Neiza Rodríguez, 2024, p.100).
“Es un edificio de planta rectangular de 9.90 metros de largo por 5.25 metros de ancho, muros de 0.40 metros de ancho, construidos en piedra rajón con mortero de pega en argamasa, conserva todos sus elementos originales y aunque está completo y funciona, actualmente no se encuentra en uso, pues se ha conservado como una joya arquitectónica”. Ibid.
Así, los molinos hidráulicos de piedra fueron muy importantes en la economía local desde la Colonia hasta mediados del siglo XX y se constituyen en huellas de la memoria histórica que articularon las vivencias en torno al cultivo de los cereales, a las relaciones sociales, a la alimentación y mantuvieron las tradiciones en un tiempo de larga duración.
9.5. La caña de azúcar
El cultivo de la caña de azúcar o caña panelera era uno de los principales renglones de la economía de las veredas de Guayabal, Hatico, Floresta, Cuicas Buraga, Cuicas Ramada, Vijal y Concordia en terrenos con temperaturas entre los 15 y 28° C. El cultivo tardaba dos años y bien cuidada, con el riego y el control de enfermedades, tenía muy buen rendimiento. Había varios trapiches; uno se hallaba en la vereda del Hatico, por el camino a la Laguna, donde se dividía un ramal hacia la vereda de El Cascajal,
(…) éste era de mi padre Segundo Duarte y de mi tío José, de todos los hermanos. Tenían otros dos trapiches más, el de La Alcaparrosa y el de La Adobera, en la vereda de Floresta y molían la caña cultivada en las fincas de todo el sector de La Hoya de Los Duarte. (Testimonio de Imelda Duarte)
El tiempo de molienda podía durar varios días, de acuerdo con el tamaño de la cosecha, y el trabajo era continuo, día y noche y de mucho cuidado; entonces la alimentación para los trabajadores debía ser muy buena. Por lo general, el desayuno era un caldo de papa con costilla de res y chocolate con mogolla. A la media mañana el puntal: agua miel y arepa liuda, y un calabazo lleno de agua miel permanecía colgado en su malla en un lugar visible y junto, unos pocillos esmaltados, donde cualquier trabajador podía auto-servirse y calmar la sed. El almuerzo podía ser unas ruyas de maíz con hueso carnudo y el seco, carne sudada con papa, arroz y ensalada, y una cerveza o un pocillo de guarapo. De 5 a 6 de la tarde, el piquete: carne asada, con papa, plátano y yuca y más guarapo o una cerveza, y a la media noche, la pira: una changua con dos huevos con pan o mogolla.
En algunas tardes “de la molienda” llegaban los Hermanos Prieto, don Pedro, don Luis y don Otoniel, con guitarra, tiple y bandola y al son de torbellinos, pasillos y bambucos que interpretaban con sentimiento, maestría y orgullo campesino, alegraban los ánimos de todo el personal de la molienda, eso sí, acompañados de “uno que otro aguardientico”.
Los trabajos del trapiche se pueden apreciar en la Fig. Nº 10. En el interior de la casa, junto a los fondos, había una mesa grande con las gaberas y, en seguida, el espacio donde se armaban los bultos de panela sobre hojas secas de la misma caña y se amarraban con unos cordeles de fique. En la parte occidental de la casa se encontraba la cocina, en donde unas tres señoras se encargaban de preparar los alimentos.

Por estos años, empezaron a llegar los motores para reemplazar la fuerza de los bueyes. Los trapiches de primera categoría pagaban el impuesto al gobierno local, 70 pesos al año y los de segunda categoría, 30 pesos. La persona dueña de la cosecha pagaba al dueño del trapiche 50 centavos por la producción de cada bulto de panela. La producción salía de los trapiches en los animales de carga hacia el pueblo o hacia el lugar donde se iba a realizar la venta; cuando ya llegó la carretera, el transporte se agilizó en algunos trayectos. Eso sí, la panela tenía buena demanda, pues desde la Colonia, estas tierras eran afamadas por la excelente calidad de los productos derivados de la caña panelera.
9.6 El Tabaco
El tabaco se cultivaba en zonas cálidas de las veredas de La Floresta y Cuicas Buraga, pertenecientes a la hoya hidrográfica del río Nevado y del Chicamocha. Una vez preparado el terreno, pues había que “romper el suelo con la pica”, los trabajadores trasplantaban los colinos de los viveros, al terreno. En todo el proceso de producción participaba la familia, incluso los niños y hasta los vecinos y con el regadío y cuidados los resultados estaban casi asegurados. El proceso tiene mucho trabajo a mano, se desprenden las hojas para el secado en el tambo o caney; después, el empacado y transporte ya fuera, cargado a la espalda o en mulas o en camión o bus hasta el mercado. (Fals Borda, 2006. p. 188). Era agradable ver el paisaje veredal con los típicos caneyes que cambiaban de color a medida que la hoja se iba secando.
La compañía Colombiana de Tabacos tenía una sede cerca de Capitanejo y era la única compradora de la hoja negra. A partir de 1960, en virtud del decreto 849 de 1957, la compañía suspendió la compra de hoja producida en tierras superiores a 1.700 m.s.n.m., medida que desmotivó a los cultivadores, se incrementó el desempleo y la pobreza lo que contribuyó a que un sector de la población prefiriera emigrar a Venezuela. (Avila Botía, En: Boyacá, 1964, sin paginar.)
9.7 Artesanías
Cobijas y ruanas. Los tejidos en lana de oveja eran muy apreciados por su calidad y variados diseños. En la mayoría de las fincas tenían ovejas; los dueños las esquilaban y las señoras hilaban la lana con huso y mortero y mandaban hacer sus cobijas y ruanas o la vendían por libras en el mercado o directamente a los dueños de los telares. En sus obras predominaban los colores naturales: blanco, gris y café y también trabajaban diseños con anilinas que se vendían en el mercado; lograban hermosos diseños con listas, cuadros, rombos y de color rosa, verde, azul sobre la lana blanca.
En muchas casas tenían telar y en algunas fabricaban cobijas y ruanas para negocio, como la señora Eudocia Centeno, quien vivía en la casa de su tío Ismael Centeno y don Acisclo Maldonado; en El Caliche, don Cayo Manrique; en La Palma, don Crispín Sepúlveda y don Genaro Sepúlveda; en Alfaro, don Adolfo Sepúlveda y una familia de apellido Cordón, y en 1970, Aura Stella Ruíz Corredor, cuenta que llegó con su familia procedente de El Cocuy a complementar el grupo de artesanos de la lana, con nuevos diseños y el “concepto de doble fas para las ruanas y de cobijas para cama sencilla y doble” (En: 100 años cientos de historias. p. 126)
El Fique. Había numerosas matas de fique en las orillas de los caminos y en algunas fincas. Euclides Manrique describe el proceso de extracción de la fibra desde el corte de las hojas, curado, división en tiras para pasarlas por un “pequeño adminículo de madera llamado “sacador”, con sus componentes y la mano del operario lograban separar la pulpa y acumular la fibra para luego lavarla hasta quedar bien blanca. (Ibid. p. 91) En la década del 60 ya llegaron las máquinas que funcionaban con gasolina.
Una vez seca la fibra se cardaba e hilaba para la elaboración de lazos, cabuyas, pretales, petacas, mochilas y alpargatas con capelladas de hilo de algodón. Para la elaboración de costales y mochilas se requería un telar y para lograr algunas figuras se pintaba parte del fique con anilinas. Don Luis Antonio Niño, en la vereda del Vijal, elaboraba mochilas de fique de muy buena calidad y variados diseños. También se llevaba la fibra o materia prima a Bogotá y a Girón donde se fabricaban costales de fibra delgada, especiales para el empaque y transporte de trigo, arroz, frijol y alverja. En la elaboración de sombreros de fique, llamados “sombreros de pico” sobresalían don Víctor Rojas y su hija Ana Tulia Rojas, de la vereda de El Cascajal.
En las veredas, se promovía el trabajo de “convites” en torno a las obras de beneficio común, como el arreglo de caminos, construcción de escuelas, de acueductos veredales, y son muchos los nombres que deben registrarse. Por ahora, recordamos a don Salustriano Sepúlveda, don Aníbal Ruiz y a don Guido Carreño, de Alfaro; a don Víctor Rodríguez, Adán Tarazona, don Raimundo Suárez de San José; a don Angel María Duarte, Enrique Bonilla y don José del Carmen Galvis de La Palma; a don Carlos Rodríguez y don Pedro Olimpo Díaz, don Marcos Bonilla de Peñuela; don Gabino Correa y don Daniel Medina del Guayabal; a Don Segundo Duarte, don Pedro, don Luis y don Otoniel Prieto del Hatico; a don Joselín Duarte y don Luis Díaz de La Floresta; don Carmelo Gayón del Vijal; don Rafael Figueroa del Chapetón y de centenares de campesinos humildes que día tras día y en muchas ocasiones bajo las inclemencias del clima, trabajaron y sustentaron la economía familiar y local.
10. El comercio
El comercio regional del norte de Boyacá con municipios de Santander y Casanare se hacía en torno a la sal; el comercio hacia Duitama, Tunja y Bogotá fue impulsado por la creación de la fábrica de textiles de Samacá, a finales del siglo XIX y de numerosas fábricas y empresas organizadas en la primera mitad del siglo XX, que ofrecían pañolones, mantas, juegos de cama, sombreros, loza, cerveza, gaseosas, harinas, medicamentos, vinos, cigarrillos, (Acuña Olga, 2015, 40) entre otros productos; mercancías transportadas por la arriería y después por el transporte automotor.
10.1 El intercambio de la sal como eje del comercio regional
El espacio geográfico que llegó a ocupar San Mateo, desde el siglo XVI estuvo vinculado a las rutas de circulación e intercambio de la sal de la Salina (Hoy Casanare), que abastecía todo “el partido” y continuaba hasta Pamplona (Acuña Blanca, 2018, p. 334). A mediados del siglo XX los arrieros o comerciantes de los pueblos del Norte de Boyacá se hallaban articulados a un intenso comercio campesino que los unía con la provincia de García Rovira, en el departamento de Santander, por el occidente, y con Casanare y Arauca por el oriente. (Guerrero, 1991, p. 50)
Había dos caminos para adquirir la sal en el mercado de la Salina, que era el sábado.
“Los arrieros que partían de El Cocuy, arrancaban el jueves a la madrugada, pasaban por la vereda de El Carrizal y en el aparte seguían por Primavera; ya en territorio de Chita, pasaban por el Alto del Corral Grande, Páramo de Rechíniga [4.000 m.a.s.n.m.], bajaban por el sector de la Escalera, Planada de La Colorada, Alto de Las Lajas y Alto del Cardón, ahí había una posada con dos casas y descargaban las mulas. Fogón en la mitad de un espacio para todos, aportaban para la comida, unos la papa, otros la carne, la harina y todos comían; dormían en el suelo sobre los aperos, lonas y cueros de chivo que llevaban para cubrir la carga. Al día siguiente, cogían otras Escaleras y bajaban al patio del Bejuco, a Boquemonte y a Barroblanco, en la primera vereda de la Salina. Allí se quedaban; había una posada grandísima y al otro día bajaban al mercado de la Salina, se gastaba una hora”. (Testimonio de Floripes Silva)
La difícil topografía se complicaba con el clima pues la vertiente oriental de la cordillera oriental recibe los vientos húmedos procedentes de la Orinoquia y la Amazonia, ocasionando nubes y lluvias importantes y así, había que bajar a los 1.500 m. de altura de la zona urbana de La Salina. Otro relato dice:
“(…) era un camino tortuoso, tenía muchas curvas con unos precipicios terribles que llegaban hasta el río. Llovía mucho y el terreno se encharcaba y hacían empalizadas para evitar que las mulas se enterraran, pero no valía. Ya llegando, desde una loma se veía el pueblito abajo, encajonado entre riscos y montañas. El pueblito tenía una sola calle y pocas casas, y cerca los pozos, las canales y los hornos para cocinar la sal.”. (Testimonio de Rosalba Pico).
El otro camino era por Chita.


“(…) arrancaban los arrieros el viernes a las 4 de la mañana. De Chita, subían a La Chorrera, salían a la Laguna de Eucas [3.800 m.s.n.m.], al Alto del Fraile, bajaban por otras Escaleras a dar al sector de La Fenicia, Peña del Cirilo, El Remanzo, ahí había una posada, seguían a El Candelo y La Salina; llegaban a las 6 de la tarde. En el pueblo solo había una calle y se le unían muchos caminos; intercambiaban los productos, poco se conocía la plata, los arrieros llevaban panela, miel, frijol, manteca, carne, harina y recibían sal, café y frutas. Descansaban un día. Eran caminos muy difíciles; cuentan que se emparamaban y moría mucha gente; a los niños menores de nueve años no les permitían recorrer estos caminos. De regreso, personas que no llevaban bestia, cargaban la sal en la espalda sostenida con un pretal en la frente o en el pecho, para resistir el peso”. (Testimonio de Floripes Silva)
Complementa estos relatos don Julio Alvarado (En: Barón, 2010, pp. 27-28), con los itinerarios.
“Tres días se demoraban las personas que hacían la ruta de la sal desde Chiscote, (límite entre San Mateo y Guacamayas), hasta La Salina; la primera parada era en La Rinconada antes de Los Robles entre San Mateo y La Uvita, la siguiente parada se hacía en Chita y de ahí a La Salina. De regreso las mismas paradas en los mismos sitios. (...) El sufrimiento más penoso era para los caballos. Al llegar del viaje los pobres animales traían el lomo en carne viva y para curarlos les aplicaban en las peladuras miel de limón (se ponía a hervir el jugo de limón hasta que quedara con textura y color igual al de la miel”
Los comerciantes de San Mateo también viajaban a la Salina y se iban en grupos de tres a cinco personas y cada uno llevaba sus mulas y productos para intercambiar; era en un trabajo solidario, porque había que sobrellevar las dificultades del camino, especialmente cuando las mulas se enterraban.
"Mi padre Ismael Centeno tenía siete mulas y junto con Antonio Blanco y un señor del Guayabal, viajaban a La Salina y llevaban alverja, trigo, maíz, panela y miel y la intercambiaban por la sal; daba buenos rendimientos. Viajaban también a Mogotes y San Gil, llevaban sal y productos agrícolas de San Mateo y de allá traían arroz, sombreros y alpargatas." (Testimonio del profesor Isaías Centeno)
Otro relato que informa sobre la interacción social de los viajeros es el de Pedro Pablo Blanco.
Contaba mi padre Antonio Blanco que entre 1950 y 1954 viajaban a la Salina y duraban una semana por allá, entonces, una mula iba cargada con el mercado y en las posadas, una señora les cocinaba. Por el camino se encontraban con gente de Guacamayas, de Panqueba, de La Uvita, de todos los pueblos del norte que iban también por la sal, y al regresar a San Mateo, planeaban el viaje para El Socorro y otros pueblos.
El comercio de la sal decayó por varias razones: la violencia de mediados del siglo XX, por la reglamentación en 1955 de la Ley 44 de 1947, que estableció el consumo de sal yodada para las personas y así evitar el bocio o coto, y ya por los años 60 solamente se vendía la sal en piedra para alimento del ganado y, con la construcción de las carreteras, el trabajo de la arriería fue cada vez menos frecuente.
10.2 Comercio hacia Bogotá
Los comerciantes de San Mateo también viajaban a Bogotá; un ejemplo es el de don Ramón Nonato Blanco.
“Con la ayuda de su cuñado Antonio Cepeda, viajan a Bogotá (…), se presentan en Croydon, Fabricato, La Pielroja, Textiles Margaret, en donde el señor Brando, un italiano que tenía su negocio de sombreros de pico y de paño, los famosos Barcinos (…), le dio crédito sin conocerlo, a este señor le encantaban las historias que mi padre le narraba (…) de su tierra que tanto amó” y abrió un almacén. (Elisa Blanco. En: 100 años cientos de historias. p. 164)
Las mercancías traídas de Bogotá, “se recibían en Soatá y de ahí a San Mateo se llevaban a lomo de mula” (Ibid.), y a partir de 1954, con la carretera, el comercio fue más fácil y activo hacia Bogotá, ciudades de Boyacá y todos los municipios de la región.
A nivel local e intermunicipal, el comercio continuó utilizando las nuevas carreteras y los antiguos caminos. La carretera al Chapetón que se había iniciado con recursos de Caminos vecinales, fue apoyada por el gobierno departamental, cuando por Ordenanza N° 50 de 1967 se asignó una partida de 10.000,00 pesos para arreglo y reparación por Acción Comunal (El Boyacense, 1968, p. 31) y en 1969 el Concejo municipal también le concedió un auxilio de 500,00 pesos.
El antiguo camino del Chapetón se bifurcaba a la altura de “Los Patios”, un ramal seguía por La Floresta al poblado de San Mateo; el otro subía por la vereda de El Cascajal, al Alto de La Palomera y seguía a Boavita o se unía con la carretera en El Alto del Roble. Otro camino llegaba a la vereda San José y “seguía por La Lunara; "por éste llegaba don Eulogio, un señor de la Uvita que compraba la cuajada que hacían mis padres: Gregoria Barón y Publio Bonilla” (Informe de Edelmira Bonilla Barón). Posiblemente era el camino que, en el siglo XIX, seguía al Alto del Escobal y pasaba a El Cocuy.
11. La cocina y la comida sanmatense
11.1 La cocina. En la década del 50, en las cocinas de las casas del Centro, predominaban las tarimas, era una especie de mesa de adobes sobre una superficie y patas de madera sobre la cual se acondicionaban las piedras del fogón. El fogón de tres piedras sobre el piso era más generalizado en el campo. Arriba del fogón, se observaba un colgante de alambre donde se extendía la carne para secarla con el humo y conservarla. Predominaban las ollas de barro, tasas de barro, cucharas de palo y la losa esmaltada, pero algunas familias ya tenían pailas de cobre, ollas de aluminio, cubiertos de peltre y vajilla de porcelana; con la llegada de la carretera y la afluencia de objetos modernos, se mejoró el menaje de la cocina y se construyó la alacena. En las cocinas del campo tenían unas horquetas pequeñas en los travesaños de madera, donde colgaban los canastos con viandas de amasijo, cuajadas, quesos y otros comestibles.
En la década del 60 ya la cocina estaba integrada a la casa, ya predominaban las estufas de carbón de leña, fabricadas de ladrillo con cuatro fogones de diferente tamaño sobre tres láminas de hierro, con horno y un tanquecito para calentar el agua y su chimenea en la pared, un espacio para el platero. El combustible lo proporcionaban señores que bajaban casi a diario de las veredas de Alfaro y San José, con su carga de leña para vender; no tenían que esperar, pues en el centro había que estar atento para comprarla. En muchas casas había horno elaborado de adobe curvo y alimentado con leña donde se cocinaba el pan, las almojábanas y en ocasiones una que otra costilla de cordero o de cerdo.
Por los años de 1968 ya arribaron, procedentes de Soatá, los vendedores de estufas de gas con dos cilindros porque había que cambiarlo y tenerlo listo para reemplazarlo cuando el camión llegaba con esa misión. También se generalizaron las neveras, la licuadora, la olla a presión y la sandwichera de aluminio.
11.2 La comida sanmatense. Los pueblos del Norte de Boyacá han disfrutado de una gastronomía muy parecida. Por los años 50 y 60 del siglo XX, las mamás sanmatenses eran expertas en la preparaciones de comidas y aprovechaban la variedad de productos que ofrecían las fincas de los padres y abuelos o que se adquirían en el mercado; en todo caso, los niños y jóvenes íbamos felices a estudiar y llevábamos frutas, amasijos o dulces elaborados en casa para las onces del recreo. Ya los estudiantes grandes si llevaban dinero para gastar en la cooperativa.
El día se comenzaba con un tinto mañanero; por lo general, el desayuno era changua con pan o arepa y chocolate negro con queso. Pero había otras recetas para variar: changua con huevo, caldo de papa con leche o con huevo, caldo de papa con costilla, aguapanela con queso. El pan o la mogolla se cambiaba por: arepas de harina de trigo con queso asadas en tiesto de barro, las carisecas, arepas de harina de maíz azadas en laja de piedra y la arepa liuda. Los huevos no se podían consumir todos los días porque la mayoría de familias tenían 10, 12, o más hijos y “no había gallina que pusiera tanto huevo”, pero cuando se podía se preparaban fritos, en perico o cocidos. De medias nueves se acostumbraban una fruta o una galleta.
Había propietarios de casas cercanas al poblado que tenían “vaca lechera” y tocaba ir a traer el preciado líquido en cantinas, y aparte de proveer el tetero de los pequeños, se empleaba para muchos preparativos cotidianos. Cuando la vaca “paría”, el dueño participaba a sus vecinos o compadres los calostros, o primera leche, que al cuajarse se mezclaba con panela raspada y era un preparativo exquisito.
En el almuerzo se acostumbraba sopa, seco y ensalada; había muchas recetas tradicionales. La sopa más antigua era el Angú, una sopa de harina de maíz tostado en caldo de hueso de cerdo; había que revolver seguido con una cuchara de palo y cuando estuviera muy espesa y “la cuchara se parara sola” era la señal de que ya estaba; se le agregaban chicharrones de cerdo y queso desmigajado y se servía caliente. En la década del 60 ya dejó de prepararse.
Entre las sopas ancestrales estaban "las ruyas". La base era un caldo con carne y con recado de los productos de la huerta. En las ruyas de trigo, se mojaba la harina y había que hacer las lombricitas de masa. En las ruyas de maíz, la diferencia era que se cogía la puñada de masa de maíz y se espichaba la mano dejando salir por entre los dedos pequeñas arepitas delgadas de masa y al cocinarse daban el espeso deseado. “La sopa de indios” del norte de Boyacá se hacía en caldo con sustancia de hueso de res; “los indios” eran bolitas de carne condimentada envueltas en hojas de repollo fresco; cuando la carne estaba cocida, se espesaba con un poco de harina de trigo o de maíz y al servir se le agregaba cuajada desmenuzada. También se podía hacer sin carne y “los indios” se hacían de una mezcla de harina de maíz, cuajada y sal.
Otras sopas y platos especiales que no faltaban eran: el cuchuco de trigo con espinazo de cerdo, el cuchuco de cebada perlada, la sopa de pasta, la sopa de arroz con callo o con menudo, la sopa de colí, de ahuyama, el sancocho de pollo o gallina o costilla de res, el ajiaco, el sudado de carne o de pollo o gallina acompañado de papa, arroz y verdura, o solo cocido para tomar el caldo; la costilla de cordero asada, albóndigas con guiso de tomate y cebolla; papas y mazorca con guiso y carne asada; alverjas verdes sudadas con cabeza de cordero, fríjoles con tocino, garbanzos con callo, todos acompañados con arroz en tres modos: blanco, con fideos y con alverja y zanahoria.
Había varios acompañamientos como: torta de plátano popocho, de ahuyama, de zanahoria con cuajada, “poteca” de ahuyama, chicharrones de tocino que llamábamos “carrujos”, morcillas de cordero y cerdo con papa y alverja y la morcilla de gallina. Además, había algunos antojos pequeños, como las creadillas de res y de cordero, cocidas, partidas en cuadritos y sofritas con huevo batido; los sesos de cordero y de res cocidos revueltos con huevo, las papas cortadas en rodajas delgadas, fritas y luego con huevo batido, y cuando sobraba algo de comida del seco, también se batía un huevo y se hacía el “calentado”.
Hacer envueltos de mazorca era un trabajo que involucraba a toda la familia porque unos desgranaban la mazorca, otros la molían, la mamá agregaba la mantequilla, el queso o la cuajada, el dulce o la sal o el guiso, tomaba la prueba final para después seguir con el empacado y finalmente la cocción. Igual ocurría con el mute de mazorca, de maíz pelado o el “camiseto” con menudo o cabeza de cordero y pata de res, implicaba también la colaboración familiar desde el día anterior y lo mismo sucedía con la elaboración de los tamales que no faltaban para la navidad y el Año Nuevo.
Los postres eran exquisitos: cuajada con melado, jalea de guayaba, dulce de papayuela, dulce de breva, dulce de durazno, todos acompañados con queso; arequipe, arroz con leche y uvas pasas, mielmesabe, dulce de plátano y natilla; entre los dulces que se fabricaban en casa estaban los dulces de miel de abeja, las chupetas de azúcar y las melcochas. Para hacer la gelatina de pata sí había personas especialistas.
Entre las bebidas más frecuentes estaban: el masato de arroz, la limonada con azúcar o con panela, agua miel, jugo de naranja, crema de naranja y crema de curuba. Por el año de 1968 ya llegaron las licuadoras y se empezó a consumir el jugo de los diversos frutos. Como bebidas calientes: la aguapanela con queso o con limón y la caspiroleta. Para los basares y fiestas especiales no faltaba la chicha, bebida ancestral a la que los españoles le aportaron el uso de la miel.
Para la cena, también había varias opciones: sopa de harina de pinto, sopa de los siete granos, sopa de dulce con queso, changua con arepa de trigo o de maíz, caldo de papa con leche, con huevo o sin huevo o con una porción de costilla y, en época de cosecha de mazorca, changua con envuelto o aguapanela con zarapa.
Pero el plato típico tradicional y orgullo de los sanmatenses es: “Las chorotas”, cojincitos de harina de maíz sarazo o mazorca un poco madura, rellenas de queso campesino cocinadas en caldo de gallina y costilla de res, del corte “cigarrillo”; a parte de las carnes, también se acompaña con papa, arroz y el caldo con bastante “piquillo” de cebolla larga y cilantro. El chivo, sudado o asado acompañado de papa, arroz, pipitoria, ensalada y caldo, también es otra delicia regional con alto reconocimiento cultural.


Respecto a algunos preparativos para celebraciones de bautizos, primeras comuniones y algunos matrimonios, porque la mayoría de las parejas se casaban a escondidas, se preparaba el ponqué de masa blanca con chocolate, decorado con batido de clara de huevo con azúcar y adornado con grajeas de color plateado; receta que la señora Luisa Tarazona compartía con sus comadres. Se acompañaba con champaña o vino de Oporto, licores importados.
El sabajón era una bebida especial que tuvo su origen en la Edad Media y la elaboraban las amas de casa sanmatenses a partir de la mezcla a temperatura especial, de un ponche de yemas de huevo con leche endulzada con azúcar blanco y canela y cuando la mezcla estaba cremosa y fría, se colaba y se le agregaba aguardiente al gusto. La ponchera era un elemento importante en los hogares, pues también era frecuente la preparación de ponche con huevos, azúcar al gusto y un poquito de aguardiente o brandi.
12. Administración municipal y la vida política de San Mateo de 1958 a 1970
La constitución que regía al país era la de 1886 de régimen Centralista: al alcalde de San Mateo y al inspector de policía de El Chapetón los nombraba el gobernador de Boyacá. Aparte de los alcaldes mencionados en el texto, también ocuparon este cargo don Federico Díaz, don Chucho Zúñiga, don Luis Abril, don Gregorio Tarazona, don Pedro Bohada y don Fermín Tavera.
El poder judicial lo representaba el juez municipal, nombrado por el Tribunal de Santa Rosa de Viterbo. Los jueces que desempeñaron el cargo, en su mayoría no eran titulados; se escogían dentro de las personas de mayor preparación y experiencia en la jurisprudencia, como don José del Cristo Puentes, don Julio Roberto Gama y don Héctor Leal, entre otros. Cuando los delitos eran graves, como en casos de homicidios, los reos eran enviados a la cárcel de Santa Rosa de Viterbo.
El Concejo Municipal era elegido por voto popular, el mismo día de la elección de la Asamblea Departamental y el Congreso de la República y ejercía funciones administrativas, tales como: elaborar el presupuesto municipal y realizar los contratos para la ejecución de obras públicas; nombraba a los siguientes funcionarios: al fontanero, al cartero del telégrafo, al agente de aseo, al personero municipal, al secretario del Concejo y a dos citadores de la Alcaldía; al respecto, Pedro Pablo Velandia cuenta que: “Desde 1963, mi papá Pablo Antonio Velandia Amaya, era el sheriff del pueblo, lo llamaban “Pablo justicia” porque hacía las veces del citador, comisario y alcalde”.
La enfermera, la telefonista, la telegrafista y el mensajero del teléfono, los nombraba el gobernador, a través de sus secretarios. Por estos años, los cargos de telefonista, telegrafista y secretaria de la alcaldía, eran ocupados en buena parte por mujeres, algunas de ellas fueron las señoras: Tulia Betancourt, Emmita Betancourt, Chela Valbuena, Emperatriz Lozano y Edilia Bonilla.
Como entidades de administración pública y prestación de servicios a la comunidad, en la década de los años 60, operaban la oficina de Recaudación de Impuestos que la administraba la señora Zoila de Tarazona, y funcionaban dos entidades financieras: la Caja Agraria que pagaba arriendo al municipio por la sede y la Caja Popular Cooperativa que funcionaba en un local de la Casa Cural.
El dinero del presupuesto municipal se recogía de los remates de almotacén, degüello de ganado mayor, de ganado menor, de juegos permitidos, de la participación de la Licorera de Boyacá, del Predial, de Renta cedida por el gobierno central y de las multas. Así, el presupuesto de 1968 fue de 33.700,00 pesos y el de 1969 fue de 59.172.12 pesos y estos recursos se distribuían para los gastos del municipio en lo referente a: Gobierno, Hacienda, Educación, Justicia, Beneficencia y Gastos varios. Se enviaba el Acuerdo sobre el presupuesto de Rentas y Gastos al Secretario de Gobierno del departamento para su aprobación y debía tener también la firma del Contralor Departamental. (AHRB.FGB. Carpeta N° 344, fs. 90-106 y Carpeta N° 363, fs. 96-112)
Las obras se realizaban de acuerdo a las necesidades y los dineros del presupuesto. Ejemplos: en 1969 se asignaron 5.000,00 pesos para terminar la segunda planta de la casa municipal; se cementó la calle entre la Casa cural y la esquina suroccidental de la plaza; se aprobó un auxilio de 2.190,00 pesos para la pavimentación de la calle real, y para arreglo del camino de El Vijal se concedieron 200,00 pesos. (AHRB:FGB Carpeta 363, f. 108)
En cuanto a la administración para efectos de gestión y servicios, San Mateo pertenecía a la Zona 10ª de Medicina Legal con sede en El Cocuy (Ordenanza N° 67 de 1960). Al respecto el Dr. Hildebrando Leguizamón ejerció por un tiempo el cargo de Médico Legista de esta zona. En cuanto a la circunscripción electoral, San Mateo pertenecía a Soatá (Ley 96 de 1962).
El Frente Nacional (1958-1974) fue un pacto político en el que los partidos tradicionales, liberal y conservador, se alternaron el poder en Colombia, y en San Mateo el partido conservador continuó dividido en Laureanistas y Ospinistas; el partido liberal continuó siendo una fuerza minoritaria.
Por estos años, todavía se aplicaban castigos de humillación y afrenta pública. Cierto día, un ciudadano fue acusado de un delito (no lo registra el documento) y fue castigado, obligándolo a desfilar por la plaza “acompañado de bando y escoltado por agentes de policía con letreros vulgares altamente degradantes de la dignidad humana”. Ante tal situación, el Comité de Estudiantes integrado por jóvenes críticos y defensores del respeto por la dignidad de las personas y la justicia, protestó enviando carta a las autoridades para que se respetaran los derechos humanos y se cumpliera con la normativa de la Constitución de Colombia. En esta carta aparecen las firmas de los integrantes del comité.
Presidente: Diógenes Arias S., Secretario: Fidel Salazar R., Vocales firmantes: Agustín Esteban A., Francisco Esteban A., Pedro A. Hernández, José Valbuena y Luis Hernando Jiménez. (AHRB.FGB., Carpeta N° 141, f. 31)
La vida política transcurría dirigida por líderes locales que siempre habían ocupado cargos en el Concejo Municipal, en la Alcaldía y en el Juzgado. En los años 60 surgen líderes jóvenes como Jorge Tarazona, Diógenes Arias, Alberto Duarte, quienes desde su trabajo o estudio en Bogotá, incursionan en las actividades políticas, postulándose en las listas del Concejo o apoyando la actividad de políticos de la región, entre ellos: Gilberto Avila Botía, José María Villarreal y Julio Barón Ortega. Sobresalió en este aspecto el señor Jorge Tarazona, quien sin terminar la carrera de derecho, continuó con su destacada carrera política, ayudando a paisanos en la consecución de trabajo y gestionando partidas para las obras municipales.
En la Elección para presidente de Colombia, en 1962, el cargo le correspondía al conservatismo y, en efecto, Guillermo León Valencia lo ganó. San Mateo aportó 1.846 sufragios por el partido conservador y se registraron 195 por el partido liberal. (Ver Cuadro N° 5). Seguramente este triunfo fue motivo de satisfacción, por la reunión que hubo en la casa de la señora Rosario Hernández y don Roberto Arias, donde se encuentra un buen número de personas del partido conservador, celebrando el triunfo.

Y en efecto la administración de Guillermo León Valencia trató de unir a los dos grupos conservadores con la distribución equitativa de los cargos, dando participación a Ospinistas, Laureanistas y a liberales.
Después de entregar el poder a la Junta militar, Rojas Pinilla fue acusado de varios delitos (Lasso Vega, 2005, pp. 204-218), pero fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia y en 1961 se lanzó a la política. Su movimiento obtuvo una respuesta positiva en Boyacá y también en San Mateo, donde líderes como don Pedro Pinto, don Pachito Medina, don Facundo Correa, don Parmenio Galvis Tarazona y mi padre, Pedro Antonio Bonilla, quienes sin esperar nada a cambio y haciendo oposición al oficialismo, se alinearon en apoyo a este naciente movimiento político.
Así, en la elección para presidente, en 1966, en San Mateo (Cuadro N° 5), el candidato de la Anapo (Alianza Nacional Popular), José Jaramillo Giraldo, obtuvo el 88.2 % de los sufragios, mientras Carlos Lleras Restrepo, candidato liberal oficialista, a quien le correspondía el poder, según el acuerdo del Frente Nacional, obtuvo el 11.7%.
En este mismo año, 1966, no hubo elección para el Concejo Municipal porque no se realizó la inscripción de listas y por lo tanto no se pudo aprobar el presupuesto municipal. Ante esta anomalía, se acordó, el 19 de abril de 1968, convocar a una Asamblea Popular para elegir una Junta que se llamó, “Junta Pro-defensa de Intereses Municipales”, la cual fue elegida por voto secreto y escrutinio riguroso y quedó integrada por las siguientes personas: El Párroco Pbro. Francisco Leguizamón, los señores Pedro Pablo Velandia y Pedro Antonio Bonilla, la señora Teresa Gómez viuda de Arias y la señorita Mercedes Cuevas Rodríguez, quienes estaban presentes y manifestaron la aceptación del cargo. Este proceso se legalizó por Decreto N° 021 de 1968, firmado por Justo Parmenio Galvis S., alcalde y Fermín Tavera Centeno, secretario. (AHRB.FGB. Carpeta N° 344, f. 98)
El Anapismo continuaba fortalecido; en las elecciones para corporaciones, en 1968 (Cuadro N° 4), la lista para la Cámara, en cabeza de Rojas Pinilla obtuvo el 71% de los sufragios, mientras los conservadores continuaban divididos y fueron a las urnas con dos listas, la lista en cabeza de Gilberto Avila Botia obtuvo el 16% y la lista en cabeza de Julio Barón Ortega el 11%.
Los votos para la Asamblea correspondían a la lista general de cada una de las corrientes políticas, pero en ocasiones, algunos electores votaban por otra lista, “le ayudaba” a otro candidato. En esta elección se observa una disminución de 80 votos para la Asamblea, con respecto a los votos de la Cámara y una alta abstención para el Concejo, pues 630 personas no votaron para esta corporación.
Respecto a la disminución de los votos liberales que en la elección de 1966 fue de 268 (Cuadro N° 5) y en 1968 solo sufragaron 28 personas para la Cámara, 16 para la Asamblea y 15 para el Concejo, la explicación podría ser, que la mayoría de liberales votaron por Rojas Pinilla.

Con los resultados anteriores, los pronósticos para la elección de presidente favorecían a Gustavo Rojas Pinilla. En los meses previos al 19 de abril de 1970, los tres candidatos con mayores posibilidades para ganar: Belisario Betancourt, Misael Pastrana y Rojas Pinilla, visitaron la plaza de San Mateo y plantearon su programa de gobierno. Los resultados fueron los esperados: el candidato de la Anapo obtuvo el 82.8% de los sufragios, Pastrana el 11.2% y Betancourt, el 5.9%. (Cuadro N° 5)

Pero la alegría duró poco. Los informes radiales del escrutinio nacional transmitido por las estaciones radiales, que contaban los votos más rápido que la Registraduría Nacional daban como ganador a Rojas Pinilla. De pronto hacia la media noche, el Ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega prohibió a la radio dar información sobre los resultados del escrutinio nacional, orden ratificada por el Ministro de Comunicaciones, Antonio Díaz García y el presidente de la República Carlos Lleras Restrepo, por su parte, “declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio colombiano, con el consiguiente toque de queda y la ley seca (…) para encarcelar al candidato triunfante y a sus principales dirigentes” (Lasso Vega, 2005, p. 241-242) y así evitar cualquier sublevación.
A la mañana siguiente, el Ministro de Gobierno dio como ganador a Misael Pastrana Borrero, hecho que la misma historia se encargó de desvirtuar y queda registrado en obras como: “Las elecciones presidenciales de 1970 en Colombia a través de la prensa. Un fraude nunca resuelto” (Acuña Olga, 2015), “El populismo atrapado, la memoria y el miedo. El caso de las elecciones de 1970” (Ayala Diago, César Augusto, 2006, pp. 201-256) y la obra del mismo Carlos Augusto Noriega, 28 años después, con la afirmación como título: “Fraude en la elección de Pastrana Borrero” (1998).
13. Un pueblo con fuertes raíces cristianas
El pueblo de San Mateo, al igual que todos los de Boyacá, tuvo una sólida formación católica; los frailes y los sacerdotes seculares orientaron a las comunidades en la religión, la educación y en todos los quehaceres de la vida diaria, así, hasta comienzos de los años 60, la familia reunida rezaba el rosario antes de acostarse y cumplían todos los preceptos de la religión y todas las actividades organizadas por la iglesia.
La misa se celebraba en latín y el sacerdote daba la espalda al público; el sermón sí era en español y lo decía el sacerdote desde el púlpito ubicado al lado izquierdo del presbiterio. Había coro y se entonaban cantos en latín, como el Pange Lingua y el Kirie. Las mujeres ocupaban las bancas de la derecha de la nave central y los hombres las del lado izquierdo. El Concilio Vaticano II en 1964 cambió la liturgia y se introdujo el diálogo de las oraciones en español entre el sacerdote y los fieles, se construyó la mesa de celebración mirando al público, se abolió la separación por género, se quitó el púlpito y la barandilla de columnitas de cemento que separaba el presbiterio y las ceremonias fueron más interactivas.
13.1 La Patrona de San Mateo y las peregrinaciones a Chiquinquirá

Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá ha sido la patrona de San Mateo desde su fundación y muchas personas del pueblo y de otros, del Norte de Boyacá, tenían la tradición de ir a Chiquinquirá a pagar las promesas. El viaje duraba 15 días a pie, “ida y regreso” y lo hacían en grupos familiares “llevando a cuestas los amasijos y viandas necesarias para el trayecto” (Carreño, 2023, p. 17); algunos grupos llevaban bestias para cargar los alimentos, las cobijas y los utensilios para cocinar, pues se quedaban en las posadas. (Barón, 2005, p. 27).
Ya cuando llegó la carretera, viajaban en busetas o en camiones y adecuaban estos últimos, con tablas amarradas a las de la carrocería para sentarse y que el viaje fuera más llevadero. El 9 de julio estaban en Chiquinquirá, asistían a la misa y demás ceremonias y de inmediato iniciaban el regreso. Para la mayoría, que no viajaba, los sacerdotes realizaban una misa solemne y procesión, porque la fiesta grande en honor de la patrona se realizaba a fin de año.
13.2 La Fiesta del Corpus Cristi
La tradición cristiana, desde la Edad Media, celebra la festividad del Corpus Christi, el jueves siguiente a la celebración de la Santísima Trinidad, en el mes de junio. Esta fiesta afirma la presencia real de Jesucristo bajo la apariencia del pan y el vino consagrados en la Eucaristía. Se ofrendan al Santísimo: animales, frutos y comidas dispuestos en llamativos arcos de madera, distribuidos en el marco de la plaza.
Por aquellos años, en San Mateo, la Santa Misa era el primer oficio religioso, con la entonación de himnos y secuencias como el Pange Lingua y el Tantum Ergo y a continuación la procesión con la exposición del Santísimo Sacramento en la Custodia, en manos del sacerdote y bajo el palio cargado por los señores más devotos del pueblo; en cada esquina de la plaza, un altar vestido con rasos, manteles, floreros y niñas vestidas de ángeles, representaban los hogares visitados por la santa peregrinación.
Los arcos, elaborados por veredas, mostraban la variedad y riqueza de productos y de animales del municipio. Se veían “tupidos” de racimos de plátanos, atados de guamas, de naranjas, batidillos, arepas, tortas especiales de pan, y como por estos años no había restricciones para la caza de animales, se exhibían iguanas de varios tamaños y colores, armadillos, guartinajos, faras, zorrillos, cuerpo espines, patos, búhos, conejos, gavilanes y otras aves de coloridos plumajes. Después de la procesión se remataban los arcos o los propietarios repartían los productos entre sus compadres y amigos, pues ya habían sido ofrecidos al Creador.
13.3 La Semana Santa. Conmemoración de la pasión de Cristo
La Semana Santa se iniciaba desde el viernes anterior al Domingo de Ramos con la misa y procesión de la Virgen de los Dolores, en la noche. El Domingo de Ramos, había que madrugar a la puerta de la iglesia donde algunos campesinos vendían las palmas de cera para acompañar en la procesión, que por muchos años se realizaba en vivo y con la presencia de muchos fieles del Centro y de todas las veredas y a continuación, la celebración de la Santa misa y la bendición de los ramos.
La programación de los oficios religiosos de la Semana Mayor, había sido planeada con tiempo y desde unos 15 días antes, ya los niños habían sembrado semillas de trigo y cebada para los “nacidos” que adornarían el monumento. Eran días de profundo recogimiento y devoción. Desde las emisoras de Bogotá se transmitía solamente música clásica y gregoriana; las campanas se silenciaban y la “matraca” interpretada por el sacristán: don Ignacio Jurado o don Rufino López, o el acólito más grande, era el instrumento que llamaba a la oración. Nada de juegos y menos fiestas y hasta el clima se tornaba triste pues coincidía con los meses lluviosos de marzo o abril.
Los pasos de San Pedro, El Señor Caído, La Dolorosa, La Verónica, María Magdalena, El Señor Crucificado, San Pedro, San Pablo y otros santos, eran arreglados con vestidos de terciopelo, sedas finas y pedrerías sobre andas cubiertas de flores, adornadas por familias que tenían su santo de devoción; las adoradoras, señoras muy comprometidas con las actividades de la iglesia, con algunos colaboradores, vestían el monumento, los Nazarenos alistaban sus atuendos para cargar los pasos; los Caballeros de Jesús se disponían a cumplir sus horarios de acompañamiento en todas las ceremonias. En síntesis, se veía gran compromiso de toda la población de participar en la conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo.


Las procesiones eran acompañadas por la Banda Municipal integrada por los siguientes señores:
BANDA MUNICIPAL DE SAN MATEO
Director: Chepe Gómez, e interpretaba el Clarinete
Pedro Sepúlveda: La Tuba o Bombardina
Pablo Valbuena: El Clarinete
José del Cristo Puentes: El Trombón
Chucho Zúñiga: La Trompeta
Pedro Antonio Bonilla: La Trompeta
Guillermo Acuña: El Barítono y el Clarinete
Marco Tulio Bonilla: El Barítono
Ignacio Jurado: El Tambor
Chepe Valbuena: Los Platillos
Interpretan marchas procesionales muy lúgubres y conmovedoras; creo recordar las notas de “Camino al calvario”, “La Soledad”, “Piedad” y “El palio”, con las cuales creaban una conexión de espiritualidad y sentimiento religioso que incidía en las familias y en la comunidad y se manifestaba en el acompañamiento con profundo respeto y devoción en las procesiones y ceremonias.
La celebración del Jueves Santo comenzaba con la misa en la mañana. La ceremonia del juicio de Jesucristo, en la tarde, era una dramatización que simulaba la voz de los personajes del evangelio para infundir mayor devoción. El lavatorio de los pies se realizaba en vivo; los apóstoles eran personificados por los Caballeros de Jesús, mientras la iglesia permanecía llena de fieles. Como las bancas eran insuficientes, se llevaban catres o sillas para sentarse cuando la oración lo permitía. Todos estaban vestidos de negro y blanco; las señoras del pueblo cubrían su cabeza con velos negros, las jóvenes con velos blancos y las señoras del campo con pañolones negros con flecos de seda o de mantellinas. Los señores del campo llevaban su ruana puesta y todos los varones sin sombrero en señal de respeto.
El viernes santo en la madrugada, se hacía la romería a la Veracruz rezando las viacrucis y el santo Rosario. A las tres de la tarde, en la iglesia se celebraba el Sermón de las siete palabras y luego, la muerte de Jesucristo se recordaba con dramatismo y devoción. Seguía la “exclavación” y la procesión del Santo Sepulcro; en algunos años se llevaba al colegio La Merced, pero por lo general se dejaba en la Capilla a la entrada de la Iglesia. Ahí quedaba el Santo Sepulcro custodiado por los Hermanos de Cristo, agrupación de los señores más devotos del pueblo, quienes con su uniforme de pantalón negro, buzo blanco y faja verde inspiraban respeto y devoción en el recinto.
En la noche del Viernes Santo se realizaba la Vigilia de los Maitines o Matutine, porque en los comienzos de la vida cristiana se hacía al amanecer; como de costumbre (hasta 1964), los hombres al lado izquierdo de la iglesia y las mujeres al lado derecho, en completa oscuridad, semejando el fin del mundo, con llantos, golpes, gritos de arrepentimiento y oración, pedían perdón por sus pecados y poco a poco iba volviendo la luz a medida que se prendían las 15 velas del rito romano. Contaban que en los “tiempos de antes” algunos hombres se flagelaban la espalda con fuertes golpes de lazos para expiar sus culpas, práctica que ya para los años 60 había desaparecido.
Cuando Jesucristo estaba en el sepulcro, se iniciaba el rezo de los 33 credos, en recuerdo de los años que vivió Jesucristo; en tiras de ramo bendito se hacía un nudito por cada credo y se depositaban en el sepulcro. El sábado continuaban los rezos y a las 11 de la noche se celebraba la misa de resurrección con la bendición del cirio, del agua, del fuego y era tan larga la ceremonia, que muchas personas dormitaban por momentos. El domingo ya aparecía el anda de Jesucristo Resucitado, se recogían los nudos y se guardaban para quemar uno por cada necesidad que se afrontara. La misa solemne era a las 10 a.m., y luego la procesión, muy concurrida con fieles del centro y del campo.
Respecto a la comida, había que ayunar y hacer abstinencia de carne el miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma; no obstante, para la Semana Santa, con antelación se preparaba el masato de arroz, la mantecada, se amasaba o se encargaba el pan aliñado y las colaciones; algunas familias “mataban marrano” o pisco o pollo, en fin, el jueves era un almuerzo especial con estas carnes, arroz, papa y verdura; se compartían los potajes con la familia y los vecinos. El viernes la proteína era el pescado seco que para entonces era el de mayor oferta, aunque también había trucha y para la cena se preparaba la sopa de pan hecha con un poco de caldo con leche para remojar las rodajas de pan y de huevo cocido y queso de hoja desmigajado. El domingo de resurrección había mute o tamales y así terminaba la semana de recogimiento y devoción.
13.4 Fiesta de la Inmaculada Concepción
La celebración de la fiesta de la Inmaculada concepción, el 8 de diciembre, se iniciaba el día anterior, cuando el Centro y el campo se iluminaban con faroles en las puertas de las casas y velitas en el andén y las “candeladas” en las casas de las veredas; todo en señal de la fe y la afirmación del dogma de que la Virgen fue concebida sin pecado original y siempre fue una santa.
La fiesta de la Inmaculada era dedicada a los niños. En la misa y en la procesión, un grupo de niñas vestidas de blanco llevaba un pabellón con flores y cintas blancas, además, se bautizaban a muchos pequeños que no habían cumplido su primer año de vida y los grandecitos, a partir de los 10 años de edad, hacían su primera comunión, luego de una preparación rigurosa en la “doctrina” realizada los domingos en la tarde, por el padre coadjutor y los catequistas. Entonces en el coro no faltaban canciones como: “Ya llegó la fecha” y “Oh buen Jesús”.
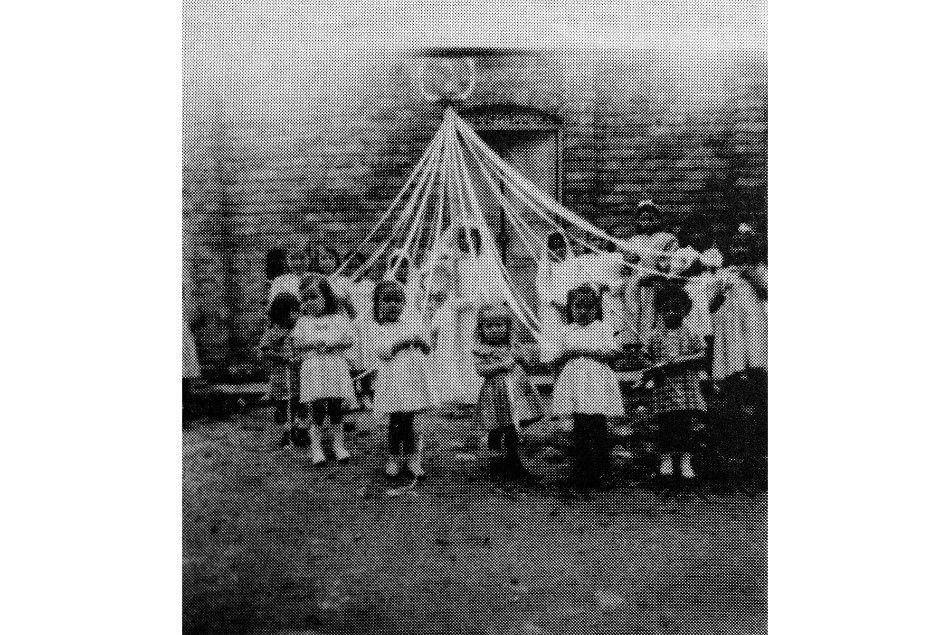

Después de las ceremonias religiosas, a brindar con los padrinos de los niños y familiares cercanos, en las casas, con algún desayuno especial o en las panaderías, que en este día atendían a numerosas familias en torno a una bandeja de colaciones y una botella de vino oporto y sendas copas, como inicio de las relaciones de “compadrazgo”, en las que se establecían deberes morales con el ahijado y relaciones sociales unidas por el vínculo espiritual de los sacramentos. El 8 de diciembre también se consideraba como el inicio de la Navidad.
Se conmemoraban otras fechas religiosas importantes. La fiesta de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, era especial: se celebraba con misa, procesión y un desfile de todos los carros adornados con esmero, recorrían las calles del Centro. La fiesta de San Isidro Labrador, el 15 de mayo, se realizaba con exposición de productos agrícolas en la plaza, y la fiesta de San Pedro y San Pablo, se festejaba con misas y reuniones familiares.
13.5 SACERDOTES QUE DIRIGIERON LA PARROQUIA DE SAN MATEO, DE 1950 A 1970

El Reverendo Padre Ramón de Jesús Mojica inició su labor pastoral en San Mateo, en el mes de noviembre de 1949 hasta febrero de 1961.

El Reverendo Padre Francisco Leguizamón Eslava. Inició su ministerio pastoral en San Mateo, su pueblo natal, en febrero de 1961 hasta febrero de 1971.

El Reverendo Padre Elicerio Cuevas Rodríguez. Ejerció su misión sacerdotal en San Mateo, primero como Padre coadjutor de 1961 a 1963 y como Párroco, entre abril de 1971 y diciembre de 1982.
Entre los sacerdotes coadjutores o colaboradores se registran los Rvdos. Padres: Pablo Sánchez, Jorge Alberto Guativonza, Benancio López, Gonzalo Buitrago, Juán Aponte, Irenarco Pérez y el Padre José Diomedes Goyeneche, quien también ejerció como Vicario Sustituto en febrero y marzo de 1971.
La Navidad y las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.
14.1 La Navidad era una celebración muy especial y se esperaba con ansia. Desde el 8 de diciembre el párroco distribuía los días de la novena a las veredas y al Centro, para su celebración, e invitaba a todos los niños, que quisieran integrar el grupo de pastorcitos a ensayar los villancicos con panderetas, maracas y una que otra castañuela, todos los días en la tarde, en la casa de la señorita Ernestina Betancourt. Algún tiempo después, los villancicos los ensayaba el sacerdote coadjutor o algún catequista. En los últimos años los ensayó Emiliano Lizarazo, organista de la parroquia.
Un día previo al 16 de diciembre, un grupo integrado por los hijos de algunas familias, bajo la dirección de los hermanos mayores, salíamos a buscar los recursos naturales para vestir el pesebre. Generalmente íbamos a la montaña de Las Palmitas, al oriente del poblado; allí, tras recoger y empacar el musgo, la pajita del Niño Dios para la casita, los quiches y un chamizo seco para el arbolito de navidad, observábamos la belleza del entorno y al pueblo de Macaravita, allá por el noroccidente y regresábamos a nuestras casas. Había personas que iban al páramo por el musgo porque sus pesebres eran de gran tamaño.
El poblado se vestía de fiesta; las familias elaboraban coloridos pasacalles y los extendían de ventana a ventana con el vecino del frente. El 16 de diciembre ya estaban los pesebres para el rezo de la novena; el más grande era el de la Iglesia, pero el pesebre de Don Luis Moreno era muy famoso, elaborado del piso al techo, en una pieza que daba a la calle, porque era numeroso el público que concurría a admirarlo; era de figuras grandes y lo apreciaba mucho porque se lo había traído de El Vaticano. No obstante, para cada familia su pesebre era el mejor, pues todos tenían las figuras del Misterio: San José, La Virgen María, el Niño, la mula y el buey y los reyes magos; aparte, tenían pastores, muchos animales, nevado, río, lagos y hasta carros y muñecos modernos pero sobre todo, había sido elaborado con mucho amor.
Había un momento especial por estos días que motivaba a la mayoría de los niños del poblado. “De repente” se escuchaba en un parlante de la calle del Comercio una tonada: “Salve reyes magos, salve el ruiseñor, del jardín del cielo, la más bella flor …” y de otros villancicos como Tutaina, Anton tiruriruriro, El burrito sabanero y muchos más… Corríamos hacia la Botica de don Enrique Medina, porque ya sabíamos que podíamos observar los tiernos muñecos de pila y de cuerda que exhibía en el mostrador. Los más grandes y graciosos eran un mono tamborilero y un elefante que tocaba los platillos, pero había más muñecos divertidos. La música, el pesebre y los adornos que tenía servían de atractivo para vender las pomadas, aceites, hierbas y remedios caseros que ofrecía. Era una gran distracción y eran tan especiales, que no volvimos a ver esa clase de muñecos.
Se jugaba a los aguinaldos; se apostaba “al tirón”, con cruce de los dedos meñiques y se partía: consistía en dar, de sorpresa, un golpe por la espalda al contrincante y decir “mis aguinaldos”; también se apostaba: al dar y no recibir, al sí y al no, a pajita en boca, al tres pies y al beso robado. Se jugaba por edades, entre niños pequeños, entre jóvenes y en algunas ocasiones, los adultos, hombres y mujeres del Centro apostaron “al tirón”. Era muy divertido ver a todos los papás y mamás jugando dentro de los quehaceres y el trabajo cotidiano. De pronto se escuchaba una gritería… y era porque algún caballero había logrado saltar las paredes por los solares de las casas y ganarle los aguinaldos a una desprevenida ama de casa que se encontraba haciendo los oficio, o se valían de terceros, quienes “hacían el cuarto” para ganarle al adversario; en todo caso, era un juego integrador y ameno. El grupo que perdiera debía gastar el piquete del 25 de diciembre, con paseo al río.
14.2 Las comparsas
En las tardes, los “quintos” o la pólvora quemada por Luis Cordón, llamado cariñosamente "Turra", porque era de baja estatura, anunciaba la llegada de la comparsa de las veredas asignadas previamente por el señor párroco y el alcalde. Este gran desfile, al que se sumaban disfraces del Centro, venía precedido de una murga que entonaba música festiva y a su ritmo bailaban: mojigangas, “josas”, el diablo, la muerte, la llorona, el mohán, la vaca loca, personajes de la vida política y social del país y los matachines, eran los disfraces más animados, con sus vestidos de fique de variados colores y algunos de tapas de cerveza que los hacía sonoros, con sus caretas de venado, de vaca, de payaso, entre otras y bailaban resguardando la comparsa y correteando y golpeando con una vejiga de cerdo inflada o con una pelota de trapo a quienes los “torearan” o provocaran.
En cada comparsa había unas 10 o 12 parejas de campesinos; los hombres con pantalón oscuro, camisa blanca, alpargatas, ruana al hombro y sombrero con espejos y cintas; “las madamas” eran hombres vestidos de mujer con faldas negras y camisas de sedas de colores, con rubor en sus mejillas y labial rojo es sus labios; lucían aretes, collares y sombreros con espejos y cintas que colgaban. Se les veía un poco nostálgicas, pero bailaban con sus parejas al son de las rumbas y pasillos que interpretaba la murga veredal y es que todas las veredas tenían buenos músicos; los recuerdos evocan a los “Hermanos Prieto”: don Pedro, don Luis y don Otoniel, de la vereda de El Hatico y a don José Raimundo Suárez Tarazona y su familia de la vereda San José.
Después del recorrido de la comparsa por las calles principales, ingresaban al atrio de la casa cural donde hacían la presentación oficial; algunos bailes y las coplas acompañadas con ritmo de torbellino le agregaban el tinte picaresco a la función, porque describían situaciones locales y divertían al público. Después los participantes se tomaban unas cervezas para la sed, por el calor de las máscaras y las carreras y regresaban a sus casas, felices de haber cumplido con la tradición.
A las 6 de la tarde el Padre celebraba la misa y la novena con la asistencia de muchos fieles y la animación de los pastorcitos con los villancicos. El ambiente era de fiesta y música en algunas casas y negocios, charla entre vecinos y juego de niños y jóvenes en la plaza y en las calles quemando triquitraques y buscaniguas.
14.3 El 24 de diciembre
El 24 era un día muy especial: la programación se iniciaba a las cinco de la mañana con la alborada y el desfile de la Banda Municipal por las calles, interpretando un repertorio festivo. Seguía la Santa Misa y se observaba gran actividad de la población en los preparativos para la “Nochebuena” y parecía un día de mercado por la gran afluencia de campesinos.
A las 3 de la tarde la pólvora anunciaba la comparsa que le correspondía al Centro y la Banda Municipal presidía el desfile de los numerosos disfraces que salían, que hasta niñas delicadas y señoras, sin que nadie lo advirtiera, participaban vestidas de matachín. En las presentaciones se destacaban los copleros presididos por “don Antonio barril”, Cordón era su apellido, pero le decíamos así por ser alto y barrigón y tenía mucha gracia para cantar las coplas y un vozarrón que no necesitaba de micrófono. Algunas de esas coplas, a continuación:
Las muchachas sanmatenses de caminar muy movido, no saben ni lavar un plato y ya buscando marido. | Esto dijo el armadillo bajando pa´l Chapetón, amalaya un masatico con quesito y mojicón. |
La señorita Carmenza Galvis la reina de la alegría, ya se acerca a los 40 y soltera todavía. | Allá arriba en aquel alto y allá abajo en aquel otro, se asustaron las gallinas de ver al diablo empeloto. |
Coplas de pie quebrado:
Del otro lado del río tiran piedras por montones, tírenlas o no las tiren no hay como la mama de uno. | Allá arriba en aquel alto tengo una mata´e café, cada vez que subo a verla, ¡Suáz! me tomo un tinto. |
A las seis p.m. el sacerdote celebraba la misa y luego la procesión, en vivo. Una niña de cara afinada representaba a la Virgen María montada en un burrito y un joven apuesto y muy juicioso hacía el papel de San José. En cada esquina de la plaza se levantaba un rancho de paja y madera y hasta allí llegaban. José decía:
-Nos pueden dar posada ? ¡somos José y María y vamos a tener un niño!
Y don Antonio Barril, quien hacía el papel de dueño de la choza, con su voz fuerte y grave, contestaba:
- “Aquí no hay posada para José ni María, somos muchos… la familia está crecida”.
Ante esta respuesta, José y María con aire de resignación seguían su camino y como represalia, alguien le prendía fuego a la choza y así en las cuatro esquinas de la plaza; la procesión terminaba en la iglesia.
A continuación la fiesta; en ocasiones se organizaba en una caseta grande en la plaza o en algunas casas de familia; tomata de cerveza en las tiendas, quema de cohetes, triquitraques, busca niguas y en los campos se prendían las “candeladas” o fogatas. A las 11 p.m. se celebraba la Misa de Gallo y a las 12 en punto nacía el Niño Jesús y en una cunita pendiente de lazos que se extendían del coro al altar subía y bajaba la cunita, simulando ser arrullada. En la plaza y calles la quemazón de pólvora y después a dormir y en la mañana a buscar el regalo que dejaba el Niño Dios debajo de la almohada que, por lo general, era ropa.
14.4 Fiestas en honor a Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de San Mateo
Las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, coincidían con las actividades de año viejo y año nuevo, se realizaban el 29, 30 y 31 de diciembre, con las acostumbradas vísperas, misa solemne y procesión presididas por los sacerdotes de la parroquia y con el acompañamiento de gran parte de la población.
En torno a las festividades cívicas, con anticipación se conformaba la Junta de Ferias y Fiestas, se planeaban todas las actividades: los remates para la plaza, para los toros de lidia, se fijaban los precios de las casetas que rodeaban la plaza de toros y que venderían los alimentos y bebidas, se mandaban hacer los carteles de la propaganda y se fijaban en las paredes del Centro y de los municipios vecinos y como los gastos eran altos, el presupuesto del municipio asignaba un rubro para este fin; en 1965 fue de $550,00 pesos y para 1969 fue de 2.340,00 pesos. (AHRB. S.H. Carpetas N° 223, f. 127)
El primer día de fiesta se iniciaba con la alborada y el paseo de la Banda municipal por las calles del pueblo, interpretando piezas alegres y festivas. Seguía la Santa misa y celebración de la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, patrona del pueblo y a continuación el desarrollo del programa de actividades donde se destacaba la Feria de ganado vacuno, con la exhibición de los mejores ejemplares de raza Criolla, Cebú, Normando y Holstein, de propietarios de San Mateo y de los municipios vecinos y la premiación con medallas.
La corrida de toros era a las tres de la tarde; media hora antes se realizaba el desfile de la cuadrilla de toreros acompañados de la Banda Municipal, interpretando pasodobles taurinos y una vez ya en la plaza, acompañaban la corrida con la interpretación, por tiempos, de obras como: Feria de Manizales, El gato Montés, España Cañí y otras más. Eran dos horas en las que se lidiaban seis toros, con pases y verónicas, banderilleros y picadores, hasta la muerte y arrastre del pobre animal, porque solo uno de condenaba a muerte.
Mientras tanto ya se elevaban los globos de llamativos colores fabricados por don Juan Villarreal quien era ayudado por su familia, dándoles el viento suficiente para subir, y los veíamos alejarse siguiendo la dirección de los vientos hacia el noroeste sobre las veredas del Guayabal y El Vijal. El último día de fiestas, en la noche, era la quema de los “castillos” que adornaban la cabecera de la plaza, frente a la iglesia. Estos juegos pirotécnicos hacían gala de luces multicolores y sonidos que progresivamente se iban consumiendo y el público embelesado disfrutaba el bello espectáculo, hasta el consumo de la última chispa de luz.
Seguía la música y la alegría en las calles; los parlantes de las tiendas dejaban escuchar las melodías de El ron de vinola, El grito vagabundo, El Año Viejo, pero, en la Iglesia se celebraba La Santa Misa para despedir el año e iniciar con optimismo el nuevo. Finalmente, cuando sonaba la canción: "Faltan cinco pa´las doce", todos a despedir el año en familia y la quema de pólvora y de muñecos de "año viejo" cerraban las fiestas patronales.
Las vivencias cotidianas y la crónica
En los días entre semana, después del almuerzo, las gentes permanecían en sus casas y el poblado quedaba casi solo, en silencio. Salir a la esquina y observar, solamente se percibía el viento que levantaba las hojas secas que caían del pequeño uvo, arbusto situado al occidente de la plaza y del árbol de mango cerca de la esquina suroccidental que daba bastantes frutos pero nunca maduraban. Hacia las dos de la tarde se restauraba la actividad pueblerina y a las 5 p.m. llegaba la Flota con las novedades que traían los viajeros y con las noticias nacionales e internacionales de los periódicos El Tiempo, La República y El Siglo.
Por aquella época las carreteras a La Uvita, a Guacamayas y a Capitanejo eran angostas y su mantenimiento deficiente; el terreno muy quebrado y en ocasiones la falta de pericia de los conductores para sortear estos problemas ocasionaron accidentes de tránsito que en algunos casos fueron funestos. Un hecho muy triste ocurrió el 30 de julio de 1967 cuando don Rafael Leguizamón viajaba a Capitanejo con cinco personas más en un camión de su propiedad, conducido por don Luis Manrique;
“iban a una molienda en la finca de mi tío Pacho; con ellos viajaban: Pedro Espinosa y un hijo de él; Catalina, una persona que ayudaba en la casa y mi hermano menor Carlos Alberto de cuatro años de edad. Al dar reversa en la curva más abajo del Chapetón, el camión se fue al abismo y todos murieron”. (Testimonio de Rafael Leguizamón.)
Fue un caso lamentable porque afectó a numerosas familias. Todo el pueblo, consternado y caracterizado por la solidaridad y el afecto en estos casos de dolor, sintió el duelo y acompañó a su apreciado párroco, el “Padre Pachito”, y a todas las familias que perdieron a sus seres queridos en este trágico accidente.
En los días de mercado, después de algunas cervezas, en ocasiones se presentaban peleas. Una noche de 1969 a eso de las 9 de la noche sonó una ráfaga de fusil y se escuchó una algarabía de riña en la esquina suroccidental de la plaza. Corrimos a la ventana de nuestra casa a unos 20 pasos de la esquina, pero el grito de nuestro papá, desde la otra pieza, de “no se asomen”, nos detuvo y seguimos escuchando a ver qué pasaba. Pues hubo una pelea y el soldado de guardia de la Casa Municipal disparó al aire; habían herido a Arcadio Díaz en el estómago con un cuchillo y fue tan grave, que se oían voces diciendo:
-“Se le salieron los intestinos”, “se va a morir”
Hubo un rato de silencio y después escuchamos el ruido de un camión; pues lo acostaron en la parte de atrás del camión y el vehículo salió presuroso hacia El Cocuy.
A la mañana siguiente, madrugamos también al Cocuy con Beatriz, mi hermana mayor a hacer una diligencia y luego fuimos al Hospital y encontramos a Arcadio operado y muy delicado, pero consiente. Al regresar, nos enteramos que durante el rato de silencio que hubo, lo entraron a una tienda y pensando que había muerto ya lo estaban velando, pero a una persona se le ocurrió conseguir rápido un vehículo y le salvó la vida. Después de algún tiempo, Arcadio formó su familia y se fue a vivir a Tunja donde trabajó como almacenista de la Secretaría de Educación y murió a los 80 años.
Fenómenos de la naturaleza.
En ocasiones por los meses de octubre y noviembre se observaba en el cielo una enorme nube negra que se desplazaba de norte a sur; eran muchísimas aves procedentes de Norte América pues ya llegaba el invierno, y migraban al sur, en busca de alimento y regiones más cálidas, y al pasar sobre los cielos del norte de Boyacá dejaban ver la maravilla de su viaje. Hacia el mes de febrero retornaban por la misma ruta, pero ya lo hacían en la noche.
En estas dos décadas hubo dos temblores fuertes. El primero, el 21 de abril de 1957 a las 4 y 12´ de la tarde, con un registro de 6.6 Ms., muy fuerte; se sintió en Colombia y Venezuela pero no se han encontrado datos sobre sus efectos en San Mateo. El segundo fue el 29 de julio de 1967 a eso de las 5:00 de la mañana, cuando a los gritos de ¡San Emigdio! de los papás y mamás, todos quedamos en la calle; unos en ropa interior, otros arropados con cobijas, otros en pijama, chicos, grandes, abuelos, todos estupefactos porque el sismo fue intenso, 5.9 Ms. y el susto grande. No hubo réplicas y volvimos más tranquilos a las casas pues ya estaba amaneciendo.
En algunos años, por el mes de enero y febrero se presentaban incendios en la montaña al oriente del poblado; se rumoraba que el causante había sido un “bobito” o que el origen del fuego había sido un vidrio calentado por el sol, pero con tristeza se observaba un cinturón de fuego que poco a poco iba quemando la montaña. No se escuchaba de averiguaciones sobre los causantes, tampoco de pérdidas humanas, pero sí el gran desastre ocasionado a la vegetación nativa y a la fauna. Con menor frecuencia los incendios afectaban la montaña del occidente, en límites con Boavita.
Algunas personas especiales.
Había algunas personas que no tenían familia o si la tenían no cuidaban de ellos y vivían de la caridad. La Pemichito, era pequeñita, de buenos modales y sus vestidos estaban siempre limpios; la ayudaban algunas personas. Debía su nombre a que en la iglesia, al acercarse a recibir la Eucaristía, decía: “pemichito, pemichito que voy a comulgar” y tenía otra particularidad, no le gustaba que le dieran de limosna una mogolla, ella prefería pan o almojábana.
Quien tenía una mirada huraña era Pablo Negro. “Contaba mi abuelo Pedro Sepúlveda, que Pablo Negro cuando joven había sido el mejor arriero de don Flaminio Rodríguez” (Testimonio de Edilberto Galvis), pero “cayó en desgracia”; no sabíamos las penas que albergaba su corazón o la enfermedad mental que sufría; en todo caso, los niños le tenían miedo y lo veíamos desde la plaza del poblado cuando iba a dormir o cuando salía de su morada: una cueva con un árbol pequeño en la entrada, ubicada en la parte media de la montaña al oriente del poblado.
Había otros: el bobito Rito, siempre se le veía apacible sostenido sobre su “bordón” y ensimismado
en sus pensamientos; Pedro Calmito, aparte de su triste situación de mendigo, había caído en el alcoholismo y se tomaba todos los cunchos de cerveza de las canastas que encontraba en las tiendas; Lucas, era un muchacho joven, bastante retraído y llegaba al Centro los días de mercado.
Visitantes del pueblo
Los gitanos. Como a muchos pueblos de Colombia, también a San Mateo llegaban los gitanos; en los primeros años llegaba una familia extensa, abuelos, padres y niños y armaban su carpa en el noreste de la plaza, que aún era en tierra y con pasto. Los hombres se dedicaban a la herrería, a soldar ollas y a realizar algunos oficios de caballería y las mujeres a leer la mano y adivinar la suerte con las cartas de naipe. En 1970 llegó solo una pareja; la gente comentaba que la gitana era una niña de la región que en años pasados se la habían robado los gitanos, porque tenían esa mala fama, pero ella tenía rasgos de su etnia. Después los encontré en otro pueblo cercano, porque esa era su vida de trashumancia.
El circo: era una de las pocas diversiones que llegaba al pueblo y también armaban su carpa en el noreste de la plaza. Los artistas, en su mayoría, eran de una sola familia, que desde tiempos habían desarrollado habilidades para la contorción, la acrobacia, el paso por la cuerda floja, y sobre todo los payasos que nos divertían sobre manera; algunos circos traían perritos y caballos amaestrados.
Era grande la asistencia de niños, jóvenes, adultos y viejos, y después, los padres, regañe a sus hijos quienes muy entusiasmados se esforzaban por bailar sobre una tabla y una botella rodante, caminar por la cuerda floja y por imitar muchos de los ejercicios observados. A finales de los años 70 ya los circos llegaban con acróbatas que trabajaban en grandes alturas pero con malla salvavidas y uno de los números más peligrosos eran los motociclistas que corrían dentro de un globo metálico.
16. Conexión de San Mateo con el país y el mundo
La radio llegó a Colombia en 1929. Dentro de la obra social de la Iglesia, el programa de alfabetización y capacitación de los campesinos promovido desde 1947 por el sacerdote José Joaquín Salcedo por la Radio Sutatenza, con el nombre de "Escuelas Radiofónicas" y con el apoyo de los gobiernos, contribuyó a la difusión de receptores. Progresivamente se fue ampliando la radio comercial y se conectó a San Mateo con las noticias nacionales e internacionales. Por este medio nos enteramos de La Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la muerte de Martin Luther King Jr. y, por supuesto, de la llegada del hombre a la luna en 1969.
Eran muy buenos los noticieros de las emisoras: Nuevo Mundo y Radio Reloj de Caracol; Nueva Granada de RCN y Todelar Radio. Muy divertidos los programas de Montecristo, Emeterio y Felipe, los Tolimenses, Los Chaparrines, La escuelita de doña Rita, Kalimán y su amigo Solín, La ley contra el hampa, y entre las radionovelas, “El derecho de nacer” tenía gran audiencia.
En música conocimos varios géneros: la música romántica, el Pop, la Balada, el Rock and roll, con Los Beatles, Elvis Presley, Leo Dan, Leonardo Fabio, Sandro, Claudia de Colombia, Vicky, Oscar Golden; la música protesta con Piero, Pablus Gallinazos, Silvio Rodríguez; la música folclórica con Jaime Llano González, Garzón y Collazos; la música bailable con Los Hispanos, Los Corraleros del Majagual, Los Graduados; los boleros de Agustín Lara, Rómulo Caicedo, Armando Manzanero; la música ranchera de Pedro Infante, Javier Solis y José Alfredo Jiménez y quién no tarareaba corridos como: El puente roto, Ojitos verdes, Cariñito de mi vida y muchos ritmos más.
A partir de 1967, la música folclórica y fiestera de “Voces Rovirenses” alegraba a muchos hogares, tanto del Centro como de las veredas, donde se escuchaba a todo volumen la emisora, pues su fundador, el Padre Constantino Páez Albarracín, desde Málaga, Santander, fomentó, a través de sus programas, el servicio social para facilitar la comunicación y, de paso, fomentó el amor por la cultura regional.
Las revistas de Condorito, Lorenzo y Pepita, Benitín y Eneas, Popeye, Tintín, Los Picapiedra, Santo: el enmascarado de plata, Tarzán, Supermán y otras, llegaron para el público de San Mateo cuando Raúl García abrió una tienda de variados artículos, en un local junto a la Iglesia e incluyó el préstamo de estas revistas para llevarlas a casa por determinado tiempo a cambio de un precio módico, de acuerdo con el valor del ejemplar. Estas divertidas lecturas contribuyeron, sin duda, a mejorar nuestra comprensión lectora.
El cine llegó a San Mateo por el año de 1969 cuando el profesor Eduardo Báez abrió un salón en la casa de la familia Camacho. Proyectaba buenas películas mexicanas con Pedro Infante, Javier Solís, Cantinflas y también de vaqueros del Oeste. Se habían difundido las revistas de Cromos, Vanidades, las que permitían la lectura de novelas de Corín Tellado y conocer sobre la vida de los famosos como Marlon Brando, Sofía Loren, Brigitte Bardot, Úrsula Andress entre otros y la revista Selecciones con temas de interés general; pero también circulaban en calidad de préstamo, obras como: Los Miserables de Víctor Hugo, Las profecías de Nostradamus y hasta los libros de Vargas Vila.
El primer televisor que hubo en San Mateo fue uno de 12 pulgadas en la casa de Don Luis Cuevas y la señora Evita Rodríguez, fue por el año de 1970; allá acudíamos en las noches con otros jóvenes, niños y algunos vecinos a ver el programa del Topo Gigo. Ya para las vacaciones siguientes algunos padres de familia viajaron a Bogotá y se amplió la oferta de televisores y de público, porque los Motorola y Sony, se ubicaban en los corredores de las casas y en el patio se recibía la afluencia de televidentes. Pronto todas las familias adquirieron la novedosa entretención.
17. El lenguaje y el saber popular
Como en todo Boyacá, a las personas se les llamaba por el apelativo de los nombres, así: a las Marías, se les llamaba, Marujas, a Matilde, Matucha, a Dolores Lola, a Josefa, Pepa, a Mercedes, Mechas, a Concepción, Concha, a Luidina Lulú, a Lucila, Lula y en los nombres masculinos, a los Pedros, Pepe, a José, Chepe, a Francisco, Pacho, a Alfonso, Poncho, a Antonio, Toño y si el aprecio era más alto se le agregaba el diminutivo.
Al abuelo se le llamaba “Papá señor” y a la abuela “Mamá señora” y cuando se les saludaba o despedía, se les pedía la bendición. A los padrinos el saludo era igual, con mucho respeto y ellos debían sacar de su bolsillo una moneda de cinco centavos, para el ahijado.
En el campo se usaban muchas palabras y frases arcaicas como: Asina, para indicar que estaba bien hecho, cuasi: casi, agarró camino: se fue, acullá vide: por allá ví, le truje: le traje, se toparon: se encontraron, aguaite: mire, gallina culeca: en tiempo de empollar los huevos y la mayoría de abuelos, como eran del campo, las utilizaban en su lenguaje diario y era un irrespeto que algún nieto que ya había ido a la escuela, los corrigiera. Otras como, tunda: paliza, Ay tan jullero: orgulloso por algo, se largó el agua: empezó a llover, rendija: abertura en la puerta, mirringa: poca cantidad, zopenco: persona torpe, condenillo: niño pícaro, guandoca: cárcel, entre otras, eran de uso normal. Era frecuente la comunicación a “grito entero” para enterar al vecino que vivía a varias cuadras o hasta kilómetros sobre algún imprevisto.
Fue una época donde el refrán sirvió para reafirmar todos los aprendizajes. “Donde comen dos, comen tres”,“Todo cabe en un pocillo sabiéndolo acomodar”, “El que persevera, alcanza”, “Con un pelo se amarra un buey”, “El tiempo perdido los santos lo lloran”, “A caballo regalado no se le mira colmillo”, “Más vale pájaro en mano que ciento volando”, “Haz el bien sin mirar a quién”, “Matrimonio y mortaja del cielo baja”, “No hay mal que por bien no venga”, “No todo lo que brilla es oro”, “Por la verdad murió Cristo” y muchísimos más, comunes en todo Boyacá y en todo Colombia, los utilizaban las mamás para enseñar normas de buen comportamiento, de resignación y perseverancia y hacían parte de muchas conversaciones de jóvenes, adultos y viejos.
El saber popular y la escuela de la vida, dejaron huella en muchos padres de familia y en personas que no tuvieron la oportunidad de cursar el bachillerato. Una de ellas fue:
“Don Marcos Guevara sabía de poesía, de historia y contaba que había participado en La guerra de los Mil días; compraba la prensa y la leía completa y siempre la llevaba debajo del brazo; participaba en conversaciones políticas, hablaba con todo el mundo y cuando ocurría algún problema en el pueblo, las autoridades lo llamaban para que los orientara en lo que se debía hacer. Era un señor muy intelectual, sin estudios en colegios, pero era un sabio. (Testimonio de Emiro Bonilla)
Entonces, don Marcos Guevara, a través de sus experiencias cotidianas, de su autoaprendizaje enriquecido por valores de buen trato y servicio a la comunidad, inspiró a quienes lo rodearon y se convirtió en ejemplo de vida para la comunidad sanmatense, en un tiempo de la historia.
La caridad era practicada por muchas personas, tanto en el campo como en el centro. Las actividades en el Centro las dirigía la señora Susana Sánchez con sus amigas, la señoras: Zoila de Tarazona, Evita de Cuevas, Paulina de Gómez, Herminda Leguizamón, Rosalba Romero, Adelia Mojica, Luisa Tarazona y otras señoras, organizaron el ancianato, a la salida de El Chapetón, a mano izquierda, cerca al chircal de la parroquia; al comienzo no tenía paredes, solo unas cuantas tejas protegían el espacio en tierra donde unas camas desvencijadas albergaban a algunos ancianos y donde abundaban las pulgas y piojos, pero aún así, las señoras hacían lo posible por controlar estos bichos y las familias del Centro colaboraban en llevarles comida y auxiliarlos con ropa y cobijas.
18. La educación de los niños y de los jóvenes
Desde comienzos del siglo XX, en el norte de Boyacá se venían creando colegios. En El Cocuy, en 1903 comenzó a funcionar un colegio dirigido por las Monjas de la Presentación, y en 1944, un Colegio Departamental para Varones; en Chita, en 1920, Monseñor Emilio Larquere fundó un colegio bajo la dirección de las Hermanas Vicentinas; en Guicán, en 1937, gracias al sacerdote Siervo de Jesús Barón inició labores un colegio dirigido por las hermanas Terciarias Dominicas; en Boavita, en 1924, se creó un colegio regentado por la comunidad del Rosario y en Soatá, Monseñor Cayo Leonidas Peñuela trajo a las hermanas de la Presentación y en 1937 inició labores el Colegio. La Uvita contaba desde 1930 con el Colegio Nacional La Salle para hombres y el Colegio de Nuestra Señora del Pilar para niñas, dirigida por las Hermanas del Rosario. En San Mateo correspondió esta tarea al padre Ramón de Jesús Mojica, quien llegó en 1949 a ejercer su labor pastoral.
Eran los años de la pizarra sobre la que se escribía con el gis o barrita de yeso, de las clases autoritarias y de los castigos físicos con férula y palos de rosa y “cuando los niños recibían las clases en la iglesia y en casas particulares como donde la señora Chela Balbuena, don Pepe Velandia y don Antonio Rodríguez”, (Información de Carlos Gómez) y después en la casa del profesor Justo Luis Leguizamón, muy recordado entre sus estudiantes por su disciplina y sólidos conocimientos. Cuando los niños terminaban la primaria o antes, si sus familias tenían dinero, iban a estudiar a La Uvita, a San José de Miranda, a Duitama, Tunja o Bogotá.
Las niñas, al terminar su primaria, seguían sus estudios en La Uvita, Guicán, Chita, Soatá o Tunja, y con mayor razón cuando, en Soatá, en 1957, se graduaron las primeras maestras superiores y en Guicán, en 1958, se graduaron las primeras maestras rurales, y en 1962 las primeras normalistas superiores. Por este tiempo se incrementaron las oportunidades porque el gobierno departamental asignaba becas completas de estudio.
El padre Ramoncito emprendió la tarea de construir las sedes educativas. En 1954, el gobernador Alfonso Tarazona Angarita, informó que en San Mateo,
“se estaba construyendo un hermoso santuario por la iniciativa y dinamismo del Padre Ramón de J. Mojica, con el apoyo del colaborador de la parroquia, Padre Pablo A. Sánchez y también se adelantaba la construcción del Colegio de Señoritas. Ejercía el cargo de alcalde el Sargento Carlos J. Umaña, personero don Federico Díaz y tesorero don Luis Abril”. (En: Presencia de Boyacá, p. 214)
Además, el padre ya había escogido el lugar apropiado para la institución de varones, un lote grande llamado El Ensayadero que le compró a don Francisco Zúñiga y lo donó con este propósito, pues el gobierno departamental nombraba los profesores y los municipios debían aportar, en lo posible, las instalaciones para su funcionamiento.
18.1 La Normal Rural de El Cocuy y su traslado a San Mateo
El gobierno de Boyacá con el fin de formar maestros idóneos para dirigir la campaña agrícola, mediante la Ordenanza Nº 6 de 1954 (Diciembre 29), creó dos escuelas normales rurales, una para El Cocuy y otra para Moniquirá, (Libro de Ordenanzas 1954, pp. 25-27). La Normal de El Cocuy funcionó en 1955 y 1956, y como la administración municipal no demostró interés por esta institución, entonces el padre Ramoncito, aprovechando que, con el gobernador de Boyacá, Teniente Coronel Olivo Torres Mojica, tenían el parentesco de primos hermanos, le solicitó, junto con la comunidad sanmatense, el traslado de la Normal Rural de El Cocuy a San Mateo, orden que se oficializó mediante la siguiente ordenanza:

Se llevaron a cabo las acciones necesarias para la construcción de la Normal. En este proceso, se firmó un contrato con el Padre Ramón, quien se encargó de la administración de la obra y se nombró al arquitecto Roberto Rodríguez para realizar los trabajos conforme a los planos elaborados por la Secretaría de Obras Públicas. (Corredor y Torres, 2014, p. 38).
El traslado de la Normal se hizo en febrero de 1957 con la planta de personal docente en cabeza del Rector profesor Euclides Campos Rojas y con los 34 estudiantes con beca completa, y fue don Carlos Jiménez, como alcalde del municipio por esta época, quien “voluntariamente puso a disposición dos camiones para el traslado de muebles y materiales existentes en El Cocuy para el servicio en San Mateo” (Testimonio de Isabel Jiménez) y como la planta física estaba en construcción, cuenta César Ramiro Barón, estudiante de El Cocuy, que,
“Cuando empezamos en San Mateo, estaban hasta ahora construyendo la edificación, por eso nos correspondió el primer año tomar las clases en el liceo La Merced, donde también funcionó el internado, aunque a algunos compañeros les tocó en casas, porque el espacio no era suficiente para todos. Cuando terminaron la primera fase de la construcción nos fuimos a la Normal” (En: Corredor y Torres. p. 132).

En la fotografía “Aparecen de derecha a izquierda: Dr. Max Gómez Vergara (Secretario de Educación), Pbro. Ramón de Jesús Mojica (benefactor) y el Coronel Olivo Torres M. (Gobernador de Boyacá)” (Ibid. p. 37)

El 3 de febrero de 1958 iniciaron las actividades académicas en el edificio propio (Ibid. p. 38) y en el presupuesto de este año, que fue de 101.885,54 pesos, se asignó un rublo de 9.713,00 pesos para seguir con la construcción y 45 estudiantes fueron beneficiados con becas. (El Boyacense, 1960, p. 171) En julio se realizaron las visitas de Supervisión Departamental y Nacional, se aprobó el plan de estudios de primero a cuarto y a finales de 1958, la Normal graduó a 15 estudiantes de la primera promoción con el título de Maestros Rurales. (Corredor y Torres, 2014, p. 39)
En el presupuesto de 1960 se asignó la cantidad de 2.100,00 pesos para pañetes y pintura del primer piso y 2.700,00 pesos para el “pago de deuda por construcción del edificio de la Escuela Normal” al R. P. Ramón de J. Mojica, según el contrato que se había firmado con él. (El Boyacense, 1961, p. 226) Este presupuesto que fue de 90.000,00 describe los valores de los salarios del rector, secretario habilitado, profesores, empleados administrativos y de servicios generales; alimentación para el rector, secretario habilitado, para 12 profesores de la escuela Normal y de la Anexa, beca completa para 26 estudiantes, pago al Dr. Hildebrando Leguizamón como profesor de Anatomía, Fisiología, Higiene y Enfermería. Un rublo para comprar insumos para la granja, otro para dotación de la biblioteca y uno más para la enfermería (Ibid).
En San Mateo continuó como rector el profesor Euclides Campos y entre los profesores de los primeros años de la Normal, se recuerdan a: Juan de la Cruz Gómez, Blas Ignacio Buitrago, Jorge Sánchez, Augusto Sánchez, Luis Gómez, Sergio Galvis, Euclides Manrique, Isaías Centeno, Abraham Hernández y el Dr. Hildebrando Leguizamón. De la Escuela Anexa: Emma Medina de Campos, Olga Rodríguez de Gómez, Matilde Rodríguez de Gómez, María Luisa Leal, Abdón Blanco, Luis Leguizamón. El director de la Anexa era un profesor de Pedagogía de la Normal; entre los profesores que ejercieron este cargo están: Joaquín Quintero y Numael Guerra.
Los estudiantes de la Normal pronto se convirtieron en el centro de atención del municipio con su participación en los desfiles y celebraciones de las fiestas patrias y de procesiones religiosas presididos por su imponente Banda de Guerra; su intervención en eventos deportivos, en basares, su trabajo laborioso en la granja agrícola y pronto adquirió buena fama y eran numerosos los estudiantes que llegaban de otros municipios de Boyacá.
El presupuesto para la Normal en 1965 fue de 232.772,00 pesos para atender a la Educación Media, y en este año se inició el grado 5° Normal (El Boyacense, 1966 p. 61), hoy décimo grado, y en junio de 1966 la normal fue visitada por una comisión de la Supervisión Departamental y Nacional y fue aprobado el plan de estudios del Ciclo Profesional Normalista. Finalmente la promoción de este año fue de 21 estudiantes, Normalistas Superiores, quienes recibieron el título de “Maestro” (Corredor y Torres, 2014, p. 40, 90).
18.2 El Liceo Femenino
Qué había pasado con las niñas?
La escuela de niñas, en el año 1959, seguía en la escuela antigua. Recuerdo mi salón de primero primaria, tenía una ventana de madera que daba a la calle con vidrios pequeños y nubados; el piso de tablas anchas y desvencijadas y bancas largas para siete u ocho alumnas. Un tablero de madera de color negro que podía dar la vuelta y, una almohadilla de trapo colgada en una puntilla en el marco del tablero. El aseo del salón se realizaba por grupos cada semana. Al terminar la última clase, corríamos al potrero tras de la escuela a arrancar ramas de altamisa y regresábamos felices a barrer el salón y mover esa bancas largas, mientras la profesora Anita Díaz Zúñiga, a quien recuerdo como una persona muy tierna y amable, nos observaba complacida. Lo feo de la escuela era la horrible letrina que había al terminar el pequeño patio.
Al año siguiente nos trasladaron al Liceo Femenino y ya las condiciones cambiaron; una casa grande con cinco salones, una sala pequeña para oficina de la directora y secretaria y una batería de cuatro baños y unas tres duchas. Un teatro muy bonito comunicado a un salón grande como vestíbulo donde dormían las niñas del campo que venían a estudiar; un apartamento pequeño y en el centro la cancha de baloncesto que también se destinaba para la formación diaria y ensayo de desfiles, y era el espacio para el público en las presentaciones que se realizaban en el teatro.
Algunas de las profesoras de estos años fueron: Matilde Infante, Clara Tarazona, Aurita Díaz, Inés Márquez, Edelmira Mojica, Marina Mojica, Olga Zúñiga, Olga Cecilia Díaz, Leonor Galvis, Faustina Rodríguez e Imelda Tarazona; tenían una muy buena preparación en las ciencias y las artes y eran muy recursivas en la utilización de materiales didácticos del entorno; enseñaban para la vida.
En los primeros años los exámenes finales eran “algo miedoso”, pues se realizaban de forma oral y en presencia del Párroco, del Alcalde y padres de familia. Eran prioridad las matemáticas, la lectura y la escritura con cuadernos de doble línea donde se escribía con pluma y tinta china. La cartilla “Charry” y “La alegría de leer” fueron primordiales en nuestro aprendizaje.
La urbanidad de Carreño y el Catecismo del padre Astete como manifestaciones del método memorístico se contrastaban con las enseñanzas vivenciales, pues las formaciones eran rigurosas al inicio de la jornada con el rezo, la revisión de aseo y del uniforme y se entraba a los salones en fila, entonando canciones como: “Funiculí, funiculá”, “Un cisne muy blanco”, “De colores”, “La Barca”, entre otras, que nos despertaron el amor por la música italiana y por el folclor colombiano. Se castigaba la llegada tarde o no cumplir con las tareas y otras faltas haciendo planas y planas en letra cursiva o pegada, con una oración relacionada con la corrección de la falta: “Debo llegar temprano a la escuela”, “Debo cumplir con las tareas” y muchas otras más y como educación preventiva, se programaban retiros espirituales con programas exigentes de meditación y excelente comportamiento.

Los juegos en los recreos eran divertidos. Los niños pequeños jugaban rondas como: El puente está quebrado, Arroz con leche, Pimpón es un muñeco, Sol solecito y muchas más. Nos encantaba jugar yaz en el piso, a la pirinola, a saltar el lazo individual, de a dos o colectivo, a las escondidas y las niñas grandes a los quemados y al balón cesto.
Los trabajos manuales eran prioridad. Las niñas debían hacer un dechado en punto de cruz o en punto de llama, como preparatorio para las obras manuales, y desde 3° primaria ya se manejaban agujas de tejido y de crochet; las estudiantes más adelantadas ya bordaban hermosas aves y flores en juegos de cama con la técnica del “Tambor” y hacían bellos manteles en punto de cruz; hasta aprendimos a hacer el ajuar para un bebé. Estos trabajos eran expuestos al final del año, para que padres de familia, estudiantes y el público en general, apreciaran el excelente trabajo hecho durante el año. Todas estas actividades reforzadas por los conocimientos de las mamás, quienes también eran muy versadas en el tema.
Los miércoles por la tarde era paseo al río; cada directora organizaba su grupo. Al llegar, lo primero que hacíamos era tomar posesión de la piedra más grande y lisa para “echar las melcochas”. Algunas niñas quedaban encargadas de esta actividad y las otras a buscar el pozo adecuado al nivel de destreza en la natación y creo que todas las niñas y niños aprendimos a nadar en el río Cifuentes. Algunas se entretenían jugando y otras hasta llevaban sus obras manuales para adelantar trabajo y ya al final, las melcochas a la piedra y después de batirlas hasta quedar en el punto se repartían. Al terminar la jornada, regresábamos al Liceo y luego a la casa.
Los domingos se asistía a misa de 9 a.m. en formación y con uniforme de gala y se acompañaba la celebración con los cantos religiosos que se habían preparados durante la semana. El mes de mayo era dedicado a la Virgen María; se vestía un altar con sedas y muchas flores y se rezaba el rosario todas las tardes; se hacía una distribución por cursos para preparar las salves y las poesías para cada misterio y el 13 de Mayo era una fiesta especial, la procesión con faroles por las calles rezando el Rosario. La Legión de María y la Catequesis los domingos colaboraban con los proyectos de la Iglesia.
El día de la Madre se celebraba el último domingo de mayo y había Misa Solemne en la Iglesia. Cada niña llevaba un ramito rojo en el pecho si tenía la madre viva y uno blanco si la mamita ya estaba muerta. Con tiempo se preparaba el programa especial, en el que había poesía a la madre viva y a la madre muerta, canciones como Mantelito Blanco, Intermezzo de Luis A. Calvo, sainetes, bailes y hasta se ofrecía algún pasabocas.
El bazar fue uno de los mecanismos que contribuyó al mejoramiento del Colegio La Merced. Cada año había un bazar; los profesores y padres se encargaban de los desayunos, tamales, chocolate, mute y almuerzos, y el plato bandera, era carne a la llanera con papas y yuca y la chicha que no podía faltar. A las estudiantes nos correspondía surtir las mesas con variados postres: jalea de guayaba, dulce de breva, de durazno, de papayuela, todos con queso, mielmesabe, salpicón, masato de arroz con mantecada y almojábanas; aparte había rifas de gallinas preparadas con papa y yuca, cajas de galletas, de “paquetes chilenos” o premio sorpresa y el juego de “la pesca milagrosa”.
Con el apoyo del programa de Alianza para el Progreso promovido por EEUU y en Colombia, apoyado por el presidente Alberto Lleras Camargo, entre los años 1962 y 63, se construyó la Concentración para niñas, en un lote junto a la Anexa y en 1964 se trasladó la primaria a su nueva sede; en este mismo año, el Concejo Municipal asignó 2.100 pesos para arreglos. (AHRB. Carpeta N° 141, p. 21)
Por estos años, nuevos profesores llegaron a prestar sus servicios educativos en la Concentración de niñas y en La Anexa, entre ellos: Imelda Tarazona, Iris Córdoba, Emma Galvis, Rosalba Rincón, Cecilia Zúñiga, Isabel Jiménez, Teresa Leal, Beatriz Bonilla, Eduardo Báez, llegaron a prestar sus servicios educativos.
En la clasificación de colegios hecha en 1965, el Liceo Femenino quedó como: Colegio Departamental Femenino “La Merced” de San Mateo (El Boyacense, Nov. 12, 1965 p. 549); se recuerda como directora a Rosalbina Cubides y profesoras a: Mercedes Cuevas, Teresa Acevedo, Lucila Velasco, Cecilia Suárez, Marina Carreño y tres profesores de la Normal dictaban horas extras en el colegio, así: inglés: Julio Briceño, quien también sería rector de la Normal, Música: Julio Paredes y Algebra: Rafael Díaz. La secretaria-habilitada era Flor Ángela Zúñiga.
Fue un período de desarrollo intelectual, artístico y deportivo notable: eran frecuentes los concursos de poesía, de ortografía; se preparaban sainetes, dramatizaciones, fonomímicas, alegorías y danzas folclóricas, valses de Strauss, danzas peruanas, actividades en las que se destacaban las profesoras Mercedes Cuevas y Teresa Acevedo. En deportes, el colegio tenía equipo de baloncesto y con apoyo de los profesores Álvaro Tarazona y Chepe Zúñiga, quienes colaboraban con el entrenamiento y viajaban a pueblos vecinos a participar en campeonatos y donde también participaba el equipo masculino de la Normal de Varones.
Por lo general, había un paseo grande en el año. Hasta cuarto de primaria nos llevaban a paseo de un día a la finca del Padre Ramón y cada niña llevaba sus onces y su almuerzo y en 5º Primaria el paseo era a Málaga. En el bachillerato, los paseos eran a la finca del Padre Pachito a Capitanejo y nos llevaban en el camión que el mismo Padre prestaba; también cada niña llevaba su almuerzo y en la finca nos daban limonada y los mamoncillos que pudiéramos coger. Los premios de los concursos eran paseos de un día a la Hacienda Saravia, a la finca y trapiche del doctor Aquileo Galvis o a otras fincas del municipio.
18.3. La Escuela Normal Mixta Departamental de San Mateo
A partir de 1967 se fusionaron, por Orden del Ministerio, el Colegio La Merced y la Normal Departamental de Varones y pasó a llamarse Escuela Normal Departamental Mixta de San Mateo, siendo rector el profesor Ramiro Aranguren y entre 1969 a 1972 fue rector el profesor José Antonio Mojica. Algunos de los docentes que trabajaron por estos años, fueron: Mercedes Cuevas, Chepe Zúñiga, Asdrúbal Córdoba, Belarmino Estupiñán, Mario Mancipe, Luis Castañeda, Enrique Lizarazo, Sergio Galvis, Álvaro Tarazona, Cecilia Fonseca y Javier Luna. Profesores de Pedagogía: Beatriz Pinzón de Díaz, Jairo Hernando Díaz, Mercedes Barrera, Luis Castañeda, Betty Camargo y Juan Camargo se desempeñó como director de la Escuela Anexa.
El Secretario fue don Juanchito Rodríguez; el cargo de Secretario Habilitado fue ocupado por: don Rito Antonio Barón, don Marco Tulio Bonilla y la señora Chela Valbuena.
La normal tenía buena planta física: en la parte frontal del primer estaban los salones, el laboratorio y los baños; en la parte posterior estaba la cocina y el comedor para los profesores y para los estudiantes internos y una cancha de baloncesto; junto al costado occidental del edificio estaba la cancha de voleibol; en la segunda planta se ubicaba la rectoría, dormitorio de los internos, sala de profesores, dormitorio para profesores y una batería de baños. En el llamado “Campín” había una cancha de futbol y una de baloncesto frente a la Anexa. Siguiendo un camino hacia el oriente, a unos pocos metros estaba la huerta donde sembraban algunas verduras para complementar la alimentación de los profesores y estudiantes internos.
Había un buen grupo de estudiantes de otros municipios, especialmente del norte de Boyacá, que hacían uso del internado en la normal. En los últimos años de la década del 60, la ecónoma fue la señora María Pérez y unas tres señoras trabajaban con ella para dar la alimentación a los internos y a los profesores, también de otros municipios; se veía muy buena organización en este servicio. También había dos o tres señores encargados de servicios generales.

Mayo era el mes de muchas fiestas. Todo el mes era dedicado a la Virgen María. En el corredor del primer piso se “vestía” un altar general y en las tardes, por cursos, se rezaba el rosario. La Fiesta de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo, era especial: en los días previos cada estudiante elaboraba su farol de caña brava y se forraba con papel de seda del color asignado. En la víspera, a eso de las 6 p.m. el pueblo se iluminaba con un largo desfile de estudiantes presididos por la imponente Banda de Guerra, con faroles, representando los colores de las banderas de la Virgen, de Colombia y de la Normal, llevando el anda de la Virgen adornada con sedas y flores y toda la comunidad rezando el Santo Rosario. El día del Maestro los estudiantes se lucían con una velada literaria y artística para sus docentes, y el Día de La Madre también toda la Institución celebraba con un programa especial.
En las fiestas patrias, como el 20 de julio, el 7 de agosto, el 21 de agosto “Día de San Mateo” y el 12 de octubre, se hacía el desfile de todos los estudiantes de la Normal, con disciplina y gran solemnidad y llevando el “izquier, dos, tres, cuatro” al compás de la interpretación musical de la imponente Banda de Guerra o Banda Marcial. En la plaza se realizaba El Te Deum, la Izada de Bandera con un programa alusivo a la fecha de la conmemoración y después, por lo general, una revista de gimnasia o una actividad deportiva en la plaza o en el Campín de la Normal.
La disciplina era muy estricta en las formaciones, en las clases y quien fuera indisciplinado, si era un estudiante interno perdía las salidas y si era externo, le tocaba ir a la Normal los sábados en la mañana a realizar tareas. Había buenos profesores y la exigencia era alta. Para evaluar el rendimiento académico, los estudiantes de último año presentaban una prueba llamada: “Examen de cultura general” enviado desde el Ministerio para evaluar la calidad de la enseñanza; llegaba con un sello especial y sólo se abría al momento de entregarlos a los estudiantes. El mejor puntaje era enviado al Ministerio.
Las actividades deportivas en casi toda la década de los 60 fueron dirigidas por el profesor Álvaro Tarazona, quien organizaba campeonatos inter-cursos de futbol, baloncesto, voleibol, carreras de atletismo, gimnasia en barras, salto en garrocha, gimnasia rítmica. Llevaba a los equipos masculino y femenino de la Normal a competir en torneos intermunicipales. Para la natación, el profesor, con algunos estudiantes, trancaban el paso del agua del río Cifuentes y un pozo llamado “La Gacha” quedaba como una piscina olímpica; había competencia de estilo libre, mariposa y “sumergido”, era un estilo de natación donde los participantes subían y bajaban el pozo nadando por debajo del agua. En este estilo el ganador que no tenía rival era Pedro Pablo Blanco Velandia.
Pronto se inició la ampliación de la construcción de la Normal, junto a la entrada del edificio hacia el oriente, para las oficinas de administración y el teatro, como se observa en la siguiente foto.

El bazar se mantuvo como actividad anual para recolectar fondos y solventar muchas necesidades de la Normal. En 1968 hubo un reinado a la usanza de reinado de Cartagena, con desfile de carrozas para las diferentes candidatas. Las comidas y bebidas eran las tradicionales de los basares que ya se han mencionado, pero la carne a la llanera y la chicha eran las principales, junto con la venta de cerveza y aguardiente que dejaba buenas ganancias. Las rifas tampoco faltaban y había gran colaboración de los padres de familia y de la comunidad en general.
18.4 Escuelas Rurales
El censo de 1938 registró dos escuelas urbanas y cuatro escuelas rurales y a medida que crecía la población se fueron creando instituciones educativas donde el gobierno departamental nombraba los profesores y el municipio o las veredas debían aportar para la planta física. Así, el presupuesto de 1964 asignó para Educación la suma de 4.387,00 pesos y se repartieron para arreglos y arriendos de las escuelas de: Peñuela, Cascajal, Hatico, Cuicas Ramada, Chapetón, Higuerones, Bocachico, El Caliche, Cuicas Buraga. También se aportó para compra de utensilios para la Escuela Anexa y compra de pupitres para las dos escuelas urbanas. Se fijó una cantidad para fiestas Patrias, día de la Madre y compra de premios.
Firman: Presidente del Consejo: Julio Gómez Solano, Secretario del Concejo: Gustavo Díaz Jiménez, Alcalde: Milton Rodríguez, Secretario: Luis González (AHRB Carpeta N° 141, f. 21)
En el presupuesto de 1968 el dinero asignado al Capítulo de Educación fue de 4.500 pesos y se repartieron en las escuelas de: Hatico, Concentración escolar, Anexa, Guayabal, Cuicas Ramada, Cuicas Buraga, Naranjal, Chapetón, escuela Patios, escuela Higuerones, Huerta Vieja, escuela La Laguna (Hatico), Cascajal, Peñuela, La Palma, Escuela Providencia (Alfaro), Bocachico (San Antonio), El Vijal y Monte Redondo.
Documento firmado por el Alcalde: Justo Parmenio Galvis, Secretario: Marco Tulio Bonilla, Personero: Félix Tarazona, Tesorera: María de Jesús León. (AHRB Carpeta N° 344, f. 105)
El presupuesto municipal de este año ayudó a 17 escuelas rurales, a la Concentración de niñas y a la Anexa; junto con las escuelas de Concordia y de El Caliche suman 21 escuelas de primaria que hubo en San Mateo al final de estas dos décadas.
En las veredas trabajaron numerosos docentes; algunos de ellos fueron: Albidina Gayón, Anais Amaya, Antonia Amaya, Carmenza Galvis, Concha Amaya, Chela Balbuena, Ernestina Rodríguez, Etelvina Bonilla, Estella Córdoba, Flor María Díaz, Herminda Rodríguez, Lilia Leguizamón, Soledad Sepúlveda, María Tilcia Hernández, María Otilia Rodríguez, Matilde Sepúlveda, Marina Mojica, Natividad Centeno, Rosa María Manrique, Rosa Espinosa, Rosa Delia Sepúlveda, Josefa Tavera, Teresa Centeno, Luis Martín López y Pablo Correa.
De esta manera, la presencia de La Normal de Varones con la Anexa, del Colegio La Merced, de la Concentración Urbana de Niñas y de 19 escuelas rurales de primaria, contribuyeron a mejorar el nivel educativo del municipio y bajó considerablemente el analfabetismo de San Mateo, como se aprecia en el siguiente tabla.


En estos 20 y más años, algunos jóvenes lograron ser profesionales en diferentes carreras, pues eran pocas las personas que llegaban a la universidad. En el censo de 1964, solo había siete hombres y dos mujeres en la educación superior. Aun así, se ordenaron como sacerdotes, los Presbíteros: Francisco Leguizamón, Agustín Correa, Alfonso Correa, Elicerio Cuevas, Humberto Jiménez, Luis Eduardo Zúñiga, Arturo Bonilla y Saúl Bonilla. (Testimonio del Padre Humberto Jiménez)
Sobresalieron las profesoras de educación universitaria Edelmira y Flor Esmila Rodríguez; en la carrera de derecho se destacó María Antonia Cuevas, quien se desempeñó como fiscal en Tunja; profesionales en medicina: Hildebrando Leguizamón y Luis José Velandia; Guillermo Sarabia Cújar, en derecho y se desempeñó como secretario de Gobierno; Luis Gabriel Acosta, en derecho, fue poeta y profesor universitario. (Cruz Díaz, 2014, 139-143) Alberto Duarte en derecho y fue Secretario de Educación de Boyacá; Aquileo Galvis y Rafael Velandia en derecho, quienes trabajaron de forma independiente; Rafael Arias, hizo la carrera militar y se graduó como abogado; Diógenes Arias en economía, trabajó como administrativo en la UPTC y en el Archivo General e La Nación; Fidel Salazar, psicopedagogo y sociólogo, desempeñó importantes cargos en la Secretaría de Educación de Boyacá, fue escritor y orador,
19. Expresiones artísticas y la recreación
19.1 Las artes: música, teatro, vestidos y fotografía
La Banda Municipal.
Don Chepe Gómez, era el Director de la Banda Municipal, persona muy preparada en el arte de la música por herencia familiar. Carlos Gómez, uno de sus hijos cuenta que,
“Mis tíos venían de los Gómez del Socorro, Santander, familia de músicos. Mi tío abuelo José María Gómez era compositor y dejó varias obras que después sus hijos entregaron a la Radio Nueva Granada, en Bogotá. Respecto a mi padre, como director de la Banda era muy comprometido con su trabajo musical, tenía muchísimo material, era un estante lleno de partituras, algunas obras de su autoría, y cuando salimos de San Mateo, entregamos todo el material en la alcaldía”.
Los integrantes de la Banda, ya presentados, eran señores de San Mateo que tenían distintos trabajos y sacaban tiempo para preparar obras magistrales de diversos ritmos, adecuadas tanto para fiestas religiosas como para fiestas populares, propiciando un ambiente de gusto por la música y de unión en torno a las celebraciones de la comunidad.
“Los Cuatro del momento”
Fue la primera orquesta juvenil de San Mateo; se formó por el año de 1967 y estaba integrada por Chucho Zúñiga, en la guitarra acústica y en ocasiones el tiple, Julio Camacho tocaba la guitarra eléctrica, Camilo Camacho el acordeón y Raúl, también hermano, tocaba la guacharaca y las maracas. Entre las canciones de la época que más interpretaban se recuerdan: Los sabanales, El camino es culebrero, La burrita, La casa en el aire, Con la pata pelá, Adiós, adiós corazón y muchas más… que alegraban a jóvenes y viejos en las diferentes celebraciones.
El Teatro
San Mateo era un pueblo amante de la literatura, el teatro y las artes escénicas. Contaba con un grupo de actores de talla profesional, dignos de ser presentados en los escenarios de las grandes ciudades. Realizaban sus presentaciones en el teatro del Colegio La Merced, donde había un escenario muy apropiado, comunicado por tres puertas y dos accesos más, a pasadizos interiores que conducían a un gran salón que servía de camerino general y que en los primeros años de funcionamiento del Colegio servía de dormitorio para algunas estudiantes que vivían en la zona rural.
“Cuando el padre Ramón cumplió sus Bodas de plata, presentaron la obra: “El hijo pródigo”. El hijo pródigo fue protagonizado por Chepe Zúñiga y el padre, por Manuel Rodríguez; participaron también Jorge Leguizamón y Parmenio Galvis, entre otros actores. Emita, Ernestina, Maruja y Tulia Betancourt, también integraban el grupo y para esta obra, fueron ellas quienes pintaron los telones.” (Testimonio de Otilia Cuevas)
El grupo de Teatro estaba conformado también por Don Puno Espinosa, Tulita Betancourt, Mercedes y Juan Cuevas Rodríguez, Álvaro Tarazona, Iris y Asdrúbal Córdoba, Flor Ángela Zúñiga, Alodia y Maruja Rodríguez, Chepe Valbuena y otros actores. Preparaban unas obras de teatro de muy alta calidad. En la Toma de Granada, la actuación, el vestuario y todos los elementos utilizados, manifestaban un realismo impresionante y los escenarios hechos con muebles reales y telones pintados, reflejaban el palacio de la Alhambra. Igual en la obra de Juana de Arco, especialmente cuando la protagonista ardía en la hoguera, los actores hacían gala de gran profesionalismo y se advertía el beneplácito absoluto del público que no sentía el sereno, porque el auditorio era al aire libre.
Pero el escenario también servía para las presentaciones, primero, del Colegio La Merced y después de la Normal; no hubo en las dos décadas otro teatro. Ahí desfilaron numerosos actores de las instituciones educativas. Cualquier día de vacaciones alguien improvisaba una función teatral y rápidamente se organizaba un programa con la participación de actores naturales que, abundaban y los adultos, viejos, niños y jóvenes del pueblo acudían al teatro del liceo, con sus butacas y “catres”, a disfrutar de la programación o a criticar de manera constructiva, cuando algún número le había faltado preparación.
Los Vestidos
En la primera mitad del siglo XX, en Boyacá, se comercializaban telas de algodón, pantalones, camisas, faldas, pañolones, ropa interior, ropa de cama, manteles y otros productos, procedentes de las fábricas de textiles de Bogotá, de Samacá, y de Suaita, Santander, aunque no era un comercio muy activo por las distancias. La figura 25 ilustra claramente el vestuario de los años 30. Las señoras usaban falda larga de tela de algodón o de paño negro con cintas de seda del mismo color y blusas de telas de colores con encajes, pañolón, sombrero de jipa y alpargatas de fique. Los señores vestían con pantalón negro o gris preferiblemente, de dril o de manta Samacá, camisa blanca o de color, ruana de lana de oveja, sombrero y alpargatas. Las jóvenes lucían vestidos de telas, medias y zapatos, aunque lo común eran las alpargatas; se usaba mucho el cabello largo y las trenzas; el vestido del niño con ropa fresca, de colores claros, pantalón de media caña y corte de pelo moderno, de seguro era generalizado.


Esta forma de vestir se mantuvo para la población rural hasta la década de los años 60, especialmente, cuando los campesinos iban los domingos a la misa y al mercado. El gráfico N° 31 permite apreciar el traje auténtico de una pareja, con algunas particularidades: los ribetes de la falda englobada por la enagua; el pañolón negro de algodón con fleco de seda tejido e hilacha del mismo material, y el “guchuvo” en la mano derecha de la señora, para la camándula y el misal. Para las mujeres jóvenes había otras mantellinas y pañolones más sencillos.
La apertura de la carretera facilitó el flujo de telas, paños, adornos, zapatos, tenis, medias, carteras, entre otras prendas. La moda urbana incluyó abrigos elegantes, trajes a la medida para hombre y para dama, muy bien confeccionados. Crecía la población y numerosas familias compraron la máquina de coser. Los dos colegios exigieron uniforme y en la década de los años 50, hubo un gran auge en el aprendizaje de la modistería y la sastrería, pues eran muy pocas las prendas de fábrica que llegaban y se despertó el gusto por estrenar. Así, el ocho de diciembre las niñas se vestían de azul o blanco y, para la Navidad y el año nuevo, muchas personas alistaban el “estrene” o se vestían con la ropa más nueva.


En los años 50 y 60 la confección de vestidos era un trabajo muy importante y satisfacía la demanda de la población urbana y rural. Sastres como los señores: Pepe Velandia (por algún tiempo), Misael Oliveros, Víctor Casas, Parmenio Galvis Tarazona, Ernesto Flórez, Jorge Leguizamón, Hilde Sepúlveda, y Andrés Corredor, fabricaban pantalones de dril, camisas, sacos y vestidos de paño con chaleco. En la confección de ropa para mujeres, niñas y niños se destacaban las señoras y jóvenes: Teresa Gómez, Carmen Gómez, Lula Tarazona, Graciela Gómez, Rosita Abril, Rosa María Ramírez, Rosa Delia Palencia, Cruz Camacho, Flor Merchán, Rosa Sepúlveda, Lolita Sepúlveda y Myriam Rodríguez, quienes también enseñaban la modistería a jóvenes que incursionaban en el oficio como: Ninfa Cáceres, Donatila y María Luisa García, María Medina, entre otras. María Matilde Duarte ejercía la modistería en la vereda de El Hatico.
A finales de los sesenta, los cantantes de la época influyeron en el cambió de la moda; aparece la minifalda y las botas para las jovencitas; jeans para hombres y mujeres y también los pantalones de bota campana y corte de cabello un poco largo para los jóvenes. En el campo la juventud era más conservadora en la forma de vestir y los cambios fueron pocos. La forma de vestir cambió notablemente en las dos décadas.
La fotografía. No había fotógrafo de profesión por aquellos años, salvo las cámaras fotográficas de los hogares y algunas veces, don Antonio Bonilla, artesano y fotógrafo de El Cocuy llegaba en días de mercado a vender cuadros de hermosos paisajes de El Nevado y de personajes históricos de la Independencia con la técnica de “grabado en madera” y también realizaba algunos trabajos de fotografía. En las fiestas de fin de año, llegaba un fotógrafo de “caja tapada con una tela negra” y un caballito de madera muy bien adornado para dejar un bonito recuerdo a los niños montados en un corcel.
Una costumbre generalizada era tener ampliaciones de fotografías de los padres, de los abuelos y en ocasiones de los hijos mayores vistiendo trajes elegantes; las ubicaban en la sala y en el corredor de la casa; las elaboraban unos fotógrafos que viajaban de Duitama, tomaban las fotos y después volvían con los cuadros.
19.2 Sitios de mayor interés
La Veracruz: Capilla de peregrinación religiosa al oriente del poblado, en la vereda de La Palma, situada a 2.425 metros de altura; pues desde la Colonia los cristianos fundaron lugares de oración en algunas montañas como una forma de acercarse a Dios. La capilla era de pared de tapia y teja de barro y su nombre es un vestigio de la cofradía española de “La Veracruz”; allí se ha venerado al Señor caído. A parte de la gran peregrinación del viernes santo, también era sitio de paseos para admirar la belleza del paisaje andino y una forma de hacer ejercicio, pues el camino después de pasar el puente de palos sobre el río Cifuentes, es supremamente empinado.
La Cueva de las Antiguas. Por estos años, la cueva de las Antiguas despertaba curiosidad y miedo. Localizada a unos dos kilómetros del poblado, en la carretera a la Uvita. Los muchachos que la visitaban decían que era misteriosa, que había muchos murciélagos y huesos muy antiguos y que era tan larga que iba a dar a Chita. Lo de las osamentas se explica en el hecho de que los indígenas laches depositaban a sus muertos en los abrigos rocosos y respecto al sitio de salida, no se ha escuchado nada.
La Casa Redonda: ubicada en la vereda San José, al oriente del poblado; era la casa paterna de don Adán Tarazona y la casa de campo, pues la familia también tenía casa en el Centro; dos personas que la habitaron la describen así:
“La hizo mi padre por ahí en 1920 (…). Mi padre Adán Tarazona era como muy aficionado a las cosas fantásticas y don Valentín Báez, un señor del Guayabal le cogió la idea y les sonó la flauta. Para eso hicieron los tapiales como se llaman las estructuras con que se arman las paredes, tapiales cubos pero de distintas dimensiones unos más pequeños que otros para irlos entreverando como un rompecabezas y para cuadrar las curvas, ¡imagínese en pared de tierra! Y lo mismo con el techo, porque las tejas allí utilizadas se hicieron en gaberas especiales, todas de distintos tamaños. ¡Una genialidad! (Testimonio del senador Jorge Tarazona, En: 100 años cientos de historias. p. 215).

También, Yamile Montañez, nieta de don Adán Tarazona y la señora Bernarda Rodríguez, describe la Casa Redonda con gran detalle y añoranza:
“Casa Redonda estaba rodeada de cultivos de maíz, alverja, fríjol y papa; había unos hermosos potreros en la zona baja dedicados a la ganadería y cuyo límite es el río. Se abastecía del agua para el consumo de una toma que pasaba en la parte alta de la finca; era tan absolutamente pura y cristalina que permanecía cubierta de berros. El patio interior de la casa era o es en círculo, dividido geométricamente en áreas dedicadas al jardín, donde cada parcela estaba a cargo de cada una de las hijas de mis abuelos y donde ellas competían por tener las flores más bellas de la casa. Tiene dos niveles. En el inferior se guardaban herramientas de trabajo, sillas y aperos para los caballos y lugar donde cuentan que algunos se protegieron en la época de la violencia. En el nivel superior, o primer piso, estaba dividida en las habitaciones, salón social, cocina, comedor, despensa para granos y alimentos, y un área donde dormían las gallinas y, de pronto, un caballo. El árbol insigne es un gigantesco pino cercano al camino que atraviesa la finca, por donde transitan los vecinos de la vereda que bajan con sus productos al mercado de los miércoles y domingos.
Ciento cinco años después, La Casa Redonda continúa siendo una construcción muy bonita, punto de referencia para los lugareños e importante sitio turístico del municipio.
El Chapetón: era un corregimiento e inspección de policía y principal sitio turístico de San Mateo situado al occidente, cerca del lugar donde el río Cifuentes desemboca en el Río Nevado. El mercado era y es el sábado con gran afluencia de productos y actividad comercial muy importante por ser cruce de carreteras del norte de Boyacá y provincia de García Rovira. El plato típico: el chivo asado y sudado.
19.3 La recreación
Hasta comienzos de la década del 60 sobrevivió el juego de los bolos callejeros; en las tardes, un grupo de señores se reunían a jugarlo en la esquina suroeste de la plaza hacia el occidente; era como el de nueve palos, se les veía muy divertidos, pero interrumpían la movilidad de las personas que comenzaron a construir sus casas en este sector.
Fue la generación de los niños que jugaron en la calle. Era frecuente ver a pequeños corriendo con su rueda de caucho, jugando a las canicas en el suelo o al trompo; otros corrían en sus caballitos de palo. También caminaban en zancos hechos por sus padres o por ellos mismos; otros jugaban a policías y ladrones; algunos al billar y, en el mes de agosto, los vientos Alisios del sureste motivaban para elevar las cometas. Los triciclos y las bicicletas empezaron a llegar a comienzos de los años 60.
Los paseos familiares al río Cifuentes a preparar el almuerzo o a hacer melcochas eran muy frecuentes y agradables, o en plan de amigas o amigos, a nadar en “el Infiernito”, un pozo del río que tenía fama de ser el más profundo. En las noches se hacían competencias de carreras en la manzana principal, participando tanto niños como niñas de la cuadra; sentarse en el andén a escuchar historias de miedo era de guapos, pero había juegos más tranquilos como el ajedrez, el parqués y las damas chinas. Para distracción de los jóvenes, algunos sábados en la tarde, se organizaban las “Cocacolas bailables” en casas de familia.
20. De cuentos, mitos y leyendas
El contar historias reales o ficticias, era una costumbre que se realizaba en momentos de compartir en familia, en los grupos de trabajadores del campo, en los viajeros y arrieros mientras descansaban en las fondas del camino, en los grupos de amigos de la cuadra, en las clases de Castellano de la escuela y el colegio y, por lo general, en las familias, el abuelo, la mamá o alguien, era un buen contador de historias.
Los mitos de La Llorona, la Mancarita, el Mohán, el Jinete negro, las brujas, el diablo o mandingas, el ánima sola, las luces de las ánimas, la bolefuego, los espantos, los duendes o pequeños diablos, la mano peluda, fueron los más generalizados en Santanderes, Cundinamarca y Boyacá. (Ocampo, 1988, pp. 168-231) Se escuchaban otros creados a partir del trabajo de los arrieros, como el jinete sin cabeza y la mula herrada, entre otros.
Contaban que la Llorona tenía una cara huesuda, los cabellos desgreñados y sucios, los ojos rojos y sus vestidos muy rasgados, y salía en las noches de luna a pagar su pena; por haber matado a su hijo había sido condenada a recorrer las calles, los campos, los cementerios, por todas partes, llevando un niño muerto en sus brazos y llorando con gritos lastimeros y desgarradores, preguntaba: ¿dónde están mis hijos? y repetía incesantemente; le gustaba acercarse a las ventanas donde estuvieran interpretando música de tiple, guitarra y requinto. La llorona se relacionaba con la Sombrerona, una mujer alta con un sombrero grande en su cabeza y cuando estaba cerca, se oía un niño llorar muy acongojado y después el llanto y los gritos de una mujer desesperada.
La Mancarita. Decían que en Santander existió una Rita manca que la pasaba visitando las casas e inventando chismes y cuentos y sembrando la discordia entre las gentes. Se dedicó a vagar por los montes y se volvió salvaje, peluda con uñas largas y cabellos desgreñados y tenía un solo seno. Se alimentaba de frutos y raíces silvestres e imitaba la voz de hombre, el llanto de un niño y desde lejos se escuchaban sus alaridos que eran como una mezcla de gritos mujer y “aullidos de perro en pena”.
La creencia en las brujas estaba presente en la mentalidad de mucha gente; en algunas noches se veían pájaros que revoloteaban en los tejados y la explicación era: “son brujas”, mujeres que en la noche se transformaban y era muy frecuente el refrán: “No hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay”. Se rumoraba que preparaban bebidas con hierbas amargas y hacían ritos con murciélagos y telarañas y otras cosas extrañas para hacer daño a algunas personas, a pedido de alguien.
El diablo estaba relacionado con el Jinete negro; un caballero vestido de luto que cabalgaba en una mula negra y llevaba un sombrero de ala ancha que cubría su calavera. El encauchado negro que cubría todo su cuerpo provocaba un sonido que causaba escalofrío, al igual que el ruido de las coses sobre las calles empedradas y los caminos. Causaba miedo y pavor en los campesinos que en las noches lo escuchaban o lo veían.
Siempre se hablaba de tiempos difíciles que vendrían; se le tenía temor al cambio de siglo porque algo malo había de ocurrir, claro, tenían en la mente los sucesos de la Guerra de los Mil días, y también se comentaba con frecuencia el fin del mundo, argumentado con la lectura de la Biblia en el Apocalipsis…se hablaba de que comenzaría con tres días de oscuridad, por tanto había que tener muchas velas de cebo preparadas para sobrellevar esos momentos tenebrosos y también muy preparados, sin pecado alguno, para asistir al juicio final sin temor.
Las almas benditas eran objeto de gran devoción, sobre todo el 2 de noviembre, día de los difuntos y en época de exámenes de los estudiantes. Contaban que en ocasiones se les veía en las noches como un grupo de estrellas juntas que se desplazaban raudas, y cuando era una sola luz, era el ánima sola o el alma en pena que debía permanecer en el purgatorio hasta el juicio final, pero era buena, ayudaba a los enfermos con su compañía y se dejaba ver en medio de la calle o del camino, cerca de la casa de un enfermo. También servía como guía a determinadas personas para encontrar guacas o algunos objetos perdidos.
Sobre el origen misterioso del poblado, contaban que San Mateo estaba sostenido por tres columnas de oro que descansaban en el fondo de una laguna subterránea, que afloraba en la superficie en las lagunas de La Tribuna, al oriente del poblado, y La Lasana, al sur, en la salida a la Uvita, y que el día que una columna se cayera, el pueblo se hundiría. El mito estaba tan arraigado en grandes y chicos, que,
Cierto día nos fuimos con otros niños a ver si podíamos ver la columna que sostenía la iglesia. Entramos por la casa cural, sin que nos vieran, llegamos a la parte de atrás de la iglesia y encontramos un gran pozo y se veía que el agua salía de debajo de la iglesia y aunque no vimos la columna, nos fuimos convencidos de que ahí estaba. (Testimonio de Eunice Bonilla)
Acerca del poblamiento, también hay dos leyendas interesantes.
“LA LEYENDA DE LA MONA. (…) Cerca de Guacamayas estaba el rancherío de los indios Panquebas que tenía sus encomenderos. Uno de esos, junto con otros amigos, se encaminaron hacia las montañas de San Mateo; de repente ven entre la selva un ser racional o un animal que huye veloz, le dieron alcance y enlazándola reconocieron una mujer, la cual condujeron a Guacamayas, en donde nuestro misionero se encargó de enseñarla y formarla y, como ya tenía alguna edad la casaron con el indio Pedro Leguiza, señalándoles estancia en la planada del actual poblado de S. Mateo, allí fue en donde se comenzó la derribanza y cultivo de esta parroquia y esos fueron los primeros habitantes. (Libros Parroquiales En: Vargas, 2013, p. 281)
LEYENDA DE “JUANA MARÍA MANUELA MOSCARRIA” Como esta región fue poblada por la tribu de los “Laches”, existió una mujer sobresaliente por su estatura y características indígenas, llamada Juana María Manuela Moscarria quien a la llegada de extraños a su territorio, se volvió nómada abandonando sus extensas propiedades que comprendían desde el Chapetón al alto de Mahoma y el Escobal. La indígena era alta, fornida, piel morena, labios gruesos y vueltos, ojos grandes y negros, cabello lacio y negro; llamaba la atención a los extranjeros quienes al elegirla, se organizaron para cogerla, como a un animal salvaje; llevaron perros de caza y lazos, la persiguieron por las montañas de la Uvita, San Mateo, El Cocuy Guacamayas sin lograr alcanzarla, ya que ningún obstáculo la detenía. Los cazadores para evitar la fuga prendieron un cerro de candela en las montañas de la zona logrando cogerla después de varios días, rendida en la plaza de Panqueba, la trajeron atada, la domesticaron y luego la desposaron con el español llamado Román Espinosa, quien luchó como capitán en la guerra de los Mil días. Fue tan numerosa su descendencia que aumentó la población; de su sexta generación se conoce hoy a la señora Rebeca de Suárez, con características muy semejantes, en la vereda de San José, donde vivió el antepasado matrimonio indígena-español. (Narración de Olga María Zúñiga de Gómez, En: Díaz y Duarte, 1990, pp. 102-103)
De esta forma, el imaginario colectivo creó relatos para explicar su origen y la razón de su raza mestiza, donde se entremezcla con la historia; dan protagonismo al matrimonio de una mujer blanca con un indígena y de una indígena con un hombre blanco. En esta mezcla racial involucran elementos de la agreste naturaleza, del dominio español, de la resistencia al adoctrinamiento e incluso, pasajes de la historia reciente como la guerra de los Mil días, enriqueciendo la leyenda para dar mayor credibilidad a su narración.
En síntesis, la historia de San Mateo, entre 1950 y 1970, estuvo marcada por la violencia de mediados del siglo XX, hecho que es necesario estudiar para evitar posibles situaciones en el futuro. No obstante fue un período de grandes transformaciones. (Ver Plano N° 2) Se construyó la imponente iglesia, las tres carreteras: a La Uvita, a Guacamayas y al Chapetón y el comercio de la arriería cambió al de los automotores; se incrementó el número de viviendas, mejoraron los servicios públicos, la población creció considerablemente, las autoridades civiles del municipio ejercieron con eficacia su gobierno, la educación tuvo un gran impulso con la creación de la Normal y su Anexa, El Colegio La Merced, la Concentración Urbana de niñas y el incremento notorio de escuelas rurales y al final, la unión de las dos instituciones de secundaria, en la Normal Mixta Departamental que contribuyeron a la disminución considerable del analfabetismo. Se difundió la radio y San Mateo se conectó con el país y el mundo, la moda se fue transformando y llegó la televisión.

Otros elementos culturales se mantuvieron en el tiempo o sus cambios fueron pocos: las creencias, prácticas y fiestas religiosas, las relaciones intrafamiliares y de compadrazgo, las técnicas agropecuarias, los mercados, las artesanías, la Navidad y las fiestas de fin de año, los juegos y diversiones y las leyendas continuaron enriqueciendo la imaginación de un pueblo.
En todo este proceso de cambio siempre estuvo presente una generación de padres y madres que lucharon incansablemente por sacar adelante a sus hijos, por darles el estudio que más pudieran, de centenares de personas que estudiaron en la escuela de la vida, de una generación de hijos que aprendió de los mayores, que disfrutó de la vida con lo que había en su entorno, que logró los objetivos en su educación y continuó preparándose, en fín, de todos los habitantes, desde sus trabajos por humildes que fueran, todos hicieron la historia de San Mateo en estas dos décadas.


Quedan las huellas en todas las construcciones, en la imponente iglesia, obra que inició la transformación del municipio, gracias al trabajo de los sacerdotes, en especial del Padre Ramón de Jesús Mojica y a la voluntad de la comunidad que volcó su devoción y esfuerzo en los que se tejieron experiencias cotidianas en torno a los saberes, al compartir con los vecinos y amigos, al logro de objetivos comunes, de tristezas pasajeras, de alegrías y de satisfacciones que hoy se mantienen en la memoria colectiva de sus habitantes.
Agradecimientos
Al Reverendo Padre Jorge Castellanos por permitirme la consulta en el Archivo Parroquial de San Mateo.
Al personal de los Archivos: General de la Nación, Histórico Regional de Boyacá y Archivo Notarial de El Cocuy.
Al personal de las Bibliotecas: Centro Cultural del Banco de la República de Tunja y Luis Ángel Arango de Bogotá.
A todas las personas que me colaboraron con sus excelentes testimonios y sentidos recuerdos.
A las personas que me colaboraron con fotografías para ilustrar el trabajo.
A Juan de la Cruz Díaz, abogado e historiador por el material bibliográfico y fotográfico aportado.
A Gloria de Centeno, Inés Díaz de Paredes, Cecilia Zúñiga, Isabel Jiménez, Zayde Medina, Rafael Leguizamón, Laureano Carreño y Edilberto Galvis, amantes de la historia, por ayudarme a recordar y complementar el trabajo.
A Jaime Mauricio Gutiérrez, Magister en Historia y profesor de la UPTC por la adaptación del mapa de San Mateo.
A Oscar Gómez por los arreglos de las fotografías.
A Wilson Torres Pérez por su colaboración con el material bibliográfico.
A Santiago Mendoza Pico, Ingeniero Civil, por el dibujo de los planos de San Mateo.
A mis hermanas y hermanos por ayudarme a recordar datos y sucesos importantes.
A Beatriz Bonilla Sepúlveda, Magister en Lingüística Hispánica, Investigación y Docencia, por sus sugerencias y correcciones en la lectura del texto.
BIBLIOGRAFÍA
Fuentes Primarias
Archivo Parroquial de San Mateo: Libros de defunciones de 1953, 1971
Archivo General de la Nación.
Visitas Bolívar. Tomo 3
Archivo Regional Histórico de Boyacá
Fondo: Gobernación de Boyacá. Secretaría de Hacienda.
Ordenanzas. 1954-1956
Carpetas: 081, 141, 170, 223, 285, 301, 363.
El periódico El Boyacense: 1950, 1954, 1956, 1966,
Archivo Municipal de El Cocuy.
Notaría Segunda. Escrituras: 21, 141, 142, 143, de 1934 y 168 de 1935.
DANE. Censos de población de Boyacá de: 1938. 1951. 1964, 1973.
Fuentes Secundarias
Acuña Rodríguez, Blanca. (2018) Rutas de circulación e intercambio de la sal en la provincia de Tunja en la segunda mitad del siglo XVI. En: Historia y Memoria no.16 Tunja, junio.
Acuña Rodríguez, Olga. (2010) Construcción de ciudadanía en Boyacá durante la República liberal 1930-1946. UPTC. Tunja
.- (2011) Partidos y directorios, formas de sociabilidad política en Boyacá 1930-1953. Escenarios de construcción de nación. En: Historia y Memoria. N° 2
- (2015) Corruptos, violentos y excluidos. Formas de construcción de ciudadanía en Boyacá. 1946-1953 Editorial UPTC. Tunja.
- (2014) Aproximaciones a la historia empresarial de Boyacá. En: Revista de Historia Regional y local. Vol. 6 N° 12
Avila Botía, Gilberto. El tabaco en Boyacá. En: Jaramillo Ortiz, José. Boyacá. Ed. Andes. Bogotá.
Ayala Diago, César Augusto. (2006) El populismo atrapado, la memoria y el miedo. El caso de las elecciones de 1970. La Carreta Editores.
Barón, Amanda. (2010) Guacamayas. Memoria, tradiciones y relatos de un pueblo. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Bogotá.
Bustamante, Edgar. (Coordinador.) (1982) El Gran Libro de Colombia. Círculo de Lectores. Bogotá.
Camargo . Jeniffer. (2021) El sistema de carreteras de Boyacá, una red conformada desde la Central del Norte (1930-1965) En: Los caminos antiguos del Altiplano Cundiboyacense. UPTC. Tunja
Carreño Ramírez, Laureano. (2023) El aguatero de San Mateo. Quillango Editores.
Corredor Manrique, Yamile y Torres Velandia Cándido. (2023) San Mateo – Boyacá. El valle de Tuamaca. Editorial Jotamar. Tunja, Boyacá, Colombia.
- Historia De La Normal Superior de San Mateo, Boyacá. 1955-2007. Búhos Editores, Tunja, Boyacá.
Deas, Michael. (2002) El papel de la Iglesia, el ejército y la policía en las elecciones colombianas entre 1850 y1930. Boletín Cultural y Bibliográfico. Banco de la República. Colombia.
Díaz, Juan de La Cruz. (Editor) (2017) 100 años cientos de historias. Proyecto de escritura colectiva.
Bogotá, Colombia.
Díaz Olga Cecilia y Duarte Margarita. (1990) Recuperación histórica y cultural del municipio de San Mateo, Boyacá. Universidad Santo Tomás. Facultad de Filosofía. Bogotá.
Espinel Luis Sigifredo. (1990) Zonas de vida de Colombia. Universidad Nacional.
ESAP. Escuela de Administración Pública. En: Esquema de Ordenamiento Territorial. EOT. San Mateo. 2000-2002.
Fals Borda, Orlando. (2006) El hombre y la tierra en Boyacá. Bases sociológicas e históricas para una reforma. UPTC. Tunja, Boyacá.
- (2017) Campesinos de los Andes y otros escritos antológicos. Universidad Nacional, Bogotá.
González, Luis (1972). Pueblo en vilo. Microhistoria de San José de Gracia. El Colegio de México.
Guerrero, Javier, (1991) Los años del olvido. Boyacá y los orígenes de la violencia. Tercer mundo editores. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. 2ª. Ed. 2007
Neiza Rodríguez, Henry y otros autores. (2025) Inventario de Molinos Hidráulicos de Piedra en Boyacá. Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá. Grupo Rocinante.
Noriega, Carlos Augusto. (1998) Fraude en la elección de Pastrana Borrero. Editorial Oveja Negra.
Lasso Vega, María Angela. (2005) Gustavo Rojas Pinilla. Copygráfica. Bogotá.
Le Roy Ladurie, Emmanuel (1981) Montaillou, aldea occitana Taurus. Madrid.
León Leal, Nepomuceno. (2006) Historia de la jurisdicción eclesiástica de Tunja. Fondo Mixto de Cultura de Boyacá.
Ocampo López, Javier. (1988 ) Mitos Colombianos. El Áncora, Editores.
Peñuela, Cayo Leonidas. (1933) Soatá: descripción geográfica y noticia histórica de esta población. Contribución a la celebración del cuarto centenario de su fundación. Ed. Kelly
Rueda Caro, Santiago. (2021) Cronología e Historia de la Carretera Central del Norte. Tesis de Grado. Uniandes.
Vargas de Castañeda María Rósula. (2014) El origen histórico de los pueblos de Boyacá. T. 4
Revista Presencia de Boyacá. Informe de la Gobernación de Boyacá. Tunja, 1954.



Comments